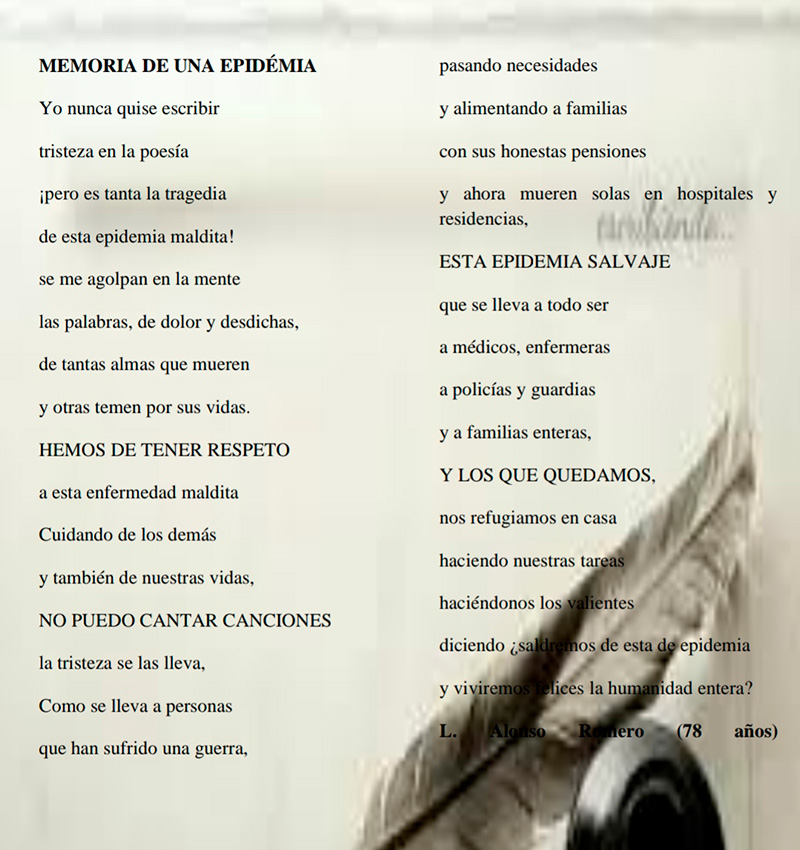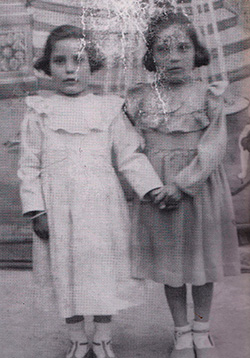. Museos
. Talleres
. Pintura
. Peñas
Recuerdos, relatos y anécdotas recogidos
durante el confinamiento por COVID-19 (2020)
|
|
Luisa Alonso Romero
|
|
|
Elena Berzal Carazo Yo de chica y de joven era tremenda. Las picias que hacía se podrían contar por cientos. No tenía miedo y nada me daba vergüenza. Vivíamos en la Calle Real y mi padre, el Aceitero, tenía una tienda de ultramarinos. Éramos vecinos de la Tia Lucila, la madre de la Isabel, que tenía un gato que de vez en cuando hacía algún marro y se llevaba una tajada del plato o del puchero, circunstancia que aprovechaba yo para hacer la picia y que se la cargara el minino. Recuerdo que una vez vi que la Tia Lucila estaba en animada conversación en un corrillo de vecinas en la calle y no se me ocurrió otra cosa que colarme en su cocina —porque las puertas de las casas siempre estaban abiertas— y volcar el puchero de la comida que tenía a la lumbre. Hice el marro, salí por donde había entrado y, como era de esperar, el pobre gato se cargó con el mochuelo. Mi padre vendía de todo, entre otras cosas, claro está, aceite. Pocas mujeres pagaban con dinero. Lo habitual era que llevaran huevos para cambiarlos por lo que necesitaban comprar, en muchas casas sólo aceite y jabón. Pero iban otros aceiteros itinerantes a vender por los pueblos y así que aparecía alguno por Alcozar, la Catalina o la Atilana, que eran mis mejores amigas, me avisaban. —Elena, corre, date prisa, que ha venido un aceitero. Y entonces yo me ponía un mono azul de hombre, de esos de trabajo que no se atrevía a poner ninguna mujer en aquellos tiempos porque estaba muy mal visto, cargaba el aceite y me escarrampaba en la mula de mi padre, y le tomaba la delantera vendiendo el aceite más barato y regalando la "chorretá". Le quitaba la clientela sin miramientos. Cuando volvía a casa, mi padre se veía obligado a echarme un rapapolvo, aunque en el fondo le hacía gracia como a todos los habitantes del pueblo. Lo hacía sólo para guardar las formas. Y me decía que no podía ponerme pantalones y montar en la mula como un chicazo. Y también me caía una reprimenda por lo que ahora llamaríamos competencia desleal. |
|
|
José Martín Pastor Encabo AL OLMO VIEJO Existí pero ya no existo, enfermé de grafiosis o quizá por viejo. Raíces y retoños he dejado pero yo crecí a mis anchas, toda la ladera me pertenecía. Allí se me acercaban, al cobijo de mi sombra, las personas y las aves, a todos mi sombra les cubría. Mi copa, como si de corona se trataba, de verdes hojas florecía. Allí escuchaba silencioso el canto de los pájaros y el conversar de los alcozareños. Ahora ya no existo y a muchos en su pensamiento estoy. Fui conocido como "el olmo de la iglesia". Muchos toques de campana y repiques de campanillos, que sacristán y monaguillos al mismo compás hacían sonar, ¡o quizá todo fue soñar! |
|
|
Divina Aparicio de Andrés Los recuerdos de mi infancia se reducen a un puñado de flashes y otras tantas pinceladas. El primero se remonta justo al día en el que cumplí tres años y enterraron en Velilla a mi bisabuelo Ramón. Recuerdo un enorme coche fúnebre negro, un suelo enfangado porque era el mes de diciembre y el cementerio estaba entonces al lado del canal, y unas flores aterciopeladas de color granate. Dos meses más tarde nació mi hermano Pedro. Supongo que me debí sentir como la princesa destronada, porque hasta ese momento había sido la pequeña de la familia. Si cierro los ojos, me veo a mí misma sentada en el suelo del dormitorio de mis padres, abrazada a la pata torneada de una cama de madera y mirando fijamente a un orinal. El nacimiento de mi hermano ha pasado al anecdotario familiar porque, según mi madre, era feo, negro y cabezón hasta tal punto que ella sentía vergüenza de sacar al niño a la calle. ¡Cosas de otros tiempos! Yo debía tener cuatro o cinco años y estaba en nuestra casa Manola, que ayudaba a mi madre a cuidarnos y en las labores del hogar. Cierto día apareció un hermano de Manola, y, a lomo de mula, nos llevaron a mi hermana y a mí a las fiestas de Zayas de Torre. Posiblemente fuera la primer vez que yo montaba en caballería y el camino por el monte se mi hizo interminable. A esa misma edad se murió una burra muy vieja que tenía mi padre. No nos dijeron nada, pero, ya se sabe, los niños lo intuyen todo. Así que cuando volvió del barranco Supeña sin el animal, mi hermana y yo supimos que no la volveríamos a ver. Me puse a dar puñetazos a las piernas de mi padre y me encerré en la cocina. En la mesa había un porrón con vino. No sé si bebí directamente o moje pan, el caso es que cogí una cogorza de aquí te espero. Al menos me sirvió de lección, porque soy absolutamente abstemia. No pruebo el alcohol ni para celebrar bodas, bautizos y comuniones. Ni siquiera me gusta la Coca-Cola. En la misma cama en la que nació mi hermano, apoyado en el cabezal, veo a mi padre llorando porque yo siempre fui de salud quebradiza y tuvieron que ingresarme en el hospital de Soria. Tendría yo entonces cinco o seis años. En el hospital estaba conmigo mi madre y recuerdo a una monja con toca blanca almidonada que me cargaba a hombros y me decía que nos íbamos a pasear por la Dehesa. Pero lo mejor eran las visitas de mi padre. En la primera me llevó un muñeco de goma que pasó a llamarse Simón. Venía acompañado por un chupete y una aguja para ponerle inyecciones. Ni que decir tiene que el pobre acabó con el culo como un colador. Y, sin embargo, sobrevivió a mi infancia y lo heredaron mis sobrinas. También me llevaba muñecas recortables y latas de foie gras que no había probado antes. Y, por último, recuerdo el día de mi primera comunión. Según era costumbre, recorría el pueblo visitando a todos los familiares y entregando el recordatorio. Estaba en la puerta de mi tía Felipa, la mujer de mi tío Miguel, el tendero, cuando Benito, el Servilleta, me pisó el velo de tul y lo rasgó de arriba a abajo. ¡Y tenía que volver a vestir esas galas el día del Corpus! Y doña Petra, la maestra, me regaló una caja de bombones con una postal de la iglesia del Rivero de San Esteban de Gormaz en la tapa. La postal era en blanco y negro. Imagina la de tiempo que ha pasado desde aquello. |
|
|
Mari Cruz Hernando Lamata El año que nos salíamos de las escuela, a cuatro chicas nos tocaba ir a pedir para el Santísimo. Yo salí en 1964 con Marisol, Leonor y Paulina. Teníamos que recorrer el pueblo todos los domingos y fiestas de guardar de la cuaresma y también durante la Semana Santa. Íbamos de casa en casa cantando y pidiendo limosna. Había una canción específica para cada día y nos daban cincuenta céntimos, una peseta o un huevo. También cantábamos el mancebito a los mozos que nos encontrábamos por la calle. No se cantaba en las casas en las que estaban de luto. Si la cuaresma caía pronto pasábamos mucho frío, porque teníamos que recorrer todo el pueblo antes de la misa. Alguna mujer se apiadaba de nosotras y nos sacaba un poco de torta y una copa de anís. El dinero recogido se empleaba para comprar las velas para el monumento. Las mismas chicas que salíamos a pedir para el Santísimo, llevábamos las ofrendas el día de San Isidro. El día de San Isidro engalanaban los machos con colchas de colores y hacían una competición para ver quién hacía el surco más recto. Luego se subastaba la rosca del santo, que se hacía con pastas de las buenas. Acabada la misa y la procesión, las del Santísimo íbamos a comer con los de la Hermandad de Labradores, así que para nosotras era un día muy especial. Yo recuerdo que aquel año nos dieron de comer cordero asado y nos lo sirvieron en casa de la Aquilina. |
|
|
Elena Aparicio de Andrés Era costumbre durante la Semana Santa contratar los servicios de un predicador para que dijera el sermón. Casi siempre se recurría a los frailes del Convento de La Vid, buenos oradores en la opinión de aquellos tiempos, que con voz de trueno y desde el púlpito peroraban sobre el pecado original, la muerte de Cristo, las penas del infierno... Sus soflamas amedrentaban a algunas mujeres, pero a los niños llegaban a aterrorizarnos hasta tal punto de que teníamos pesadillas durante días en las que ardíamos en las calderas de Pedro Botero como castigo por haber dicho mentirijillas o haber desobedecido a nuestra madre. La iglesia estaba dividida para que cada cual se colocase en el lugar que le correspondía por sexo y edad. Los mozos subían al coro y estaban poco atentos a los sermones; los hombres, de los portajones para atrás, procuraban mantener la atención dando o recibiendo algún codazo del compañero; y los más ancianos echaba una cabezadilla de la que despertaba sobresaltado cuando el predicador acompañaba sus palabras con un puñetazo en el púlpito. Acabada la misa, los hombres salían en fila, se iban poniendo la boina, y volvían la cabeza para dar los buenos días al siguiente. A continuación hacían un corro alrededor del olmo donde se hacía el "cuento" para multar a quienes sin justificación no habían cumplido con la iglesia, tras lo cual se hacían corrillos para comentar el sermón. León Ramírez, a quien todo el mundo llamaba Tio Lión, además de labrador, regentaba el estanco y era dulzainero de los que amenizaban las fiestas de los pueblos. Y, además de todo eso, el Tio Lión era sordo como una tapia, aunque nunca quiso reconocerlo. Así que año tras años comentaba a todo aquel que le quisiera oír: —Ha estado muy bien el sermón; yo creo que mucho mejor que el del año pasado. Y luego, cuando el corrillo se dispersaba, se acercaba a mi abuelo Pedro y le preguntaba: —Oye, Pedro, ¿qué ha dicho el fraile? |
|
|
Carmen Andrés Hernando Nosotros teníamos mucha amistad con los del Agustín, además era primo de Antonino, mi marido. Era el encargado de matar los cochinos de toda nuestra familia y no faltaba domingo y fiesta de guardar que no bajase al cocedero a echar una parrafada. Y su hija, la Humi, comía más días en nuestra casa que en la suya. Pues resulta que a la Humi le gustaban muchísimo la mollejas de pollo o de gallina y, como siempre andaba por mi casa, no sé cómo se las apañaba pero hacia el marro sin que yo me enterara. Desde que se salió de la escuela y hasta que se fue a Barcelona a servir, aviaba su casa, dejaba la comida hecha y enfilaba para la nuestra, y lo primero que hacía era levantar la tapadera de las cazuelas para ver qué había puesto yo para comer. Luego, cuando nos sentábamos a la mesa, sacaba yo el pollo, me ponía a repartir y nada, que no aparecía la molleja que yo siempre partía en dos trozos; no dejaba ni rastro. Yo me ponía seria y preguntaba: —Humi, ¿has andado tú por la cocina? Y ella: —¡Mia, voy a entrar yo en la cocina! Pero claro, no aparecía en la cazuela ninguno de los dos trozos de molleja. Y agarraba ella y decía: —Pues eso es que este pollo no tendría, porque lo que es yo, de verdad, que no me la he comido. Y lo malo es que lo mismo había hecho la misma operación en su casa, o sea, que estando ella cerca, no catábamos la molleja ni por casualidad ni en su casa ni en la nuestra. |
|
|
Divina Aparicio de Andrés En Alcozar no hubo nunca cine, más que el de las sábanas blancas, que es al que nos referíamos cuando nos íbamos a acostar. Ni falta que nos hizo. Y televisores sólo había dos: el de don Fernando, el médico, en el que veíamos Rin Tin Tin y llorábamos a moco tendido; y el del Aceitero, en cuya casa nos amontonábamos las chicas del barrio para soñar con ser "Reina por un Día". Luego un año llegaron las de la Sección Femenina, colocaron unas caravanas enormes en el callejón del ayuntamiento que nos parecían palacios, y se dedicaron a dar clases de costura, de trabajos manuales y de cocina a las mujeres. Mi madre, con la Petra y la Filo, que vivían en nuestra misma calle, subía a clases de cocina. Tenían que llevar los ingredientes necesarios para el menú correspondiente. Yo recuerdo de forma especial el día en que mi madre bajó una fiambrera con algo que dijo que se llamaba ensaladilla rusa. Era la primera vez que catábamos la mayonesa. También enseñaban bailes regionales a las mozas. —Gitana no hagas canastos a la orillita del mar... —Con la cinta de tu pelo, verde que verde... cantaban al tiempo que bailaban trenzando unas cintas de colores alrededor de un palo. Vestían falda azules y blusas de ese mismo color o blancas impolutas y a mí me parecía que tenían todas cara de vinagre. Pero lo memorable de aquella temporada fue que todos los jueves, sin excepción, aparecía Facundo en su Jeep para deleitarnos con una sesión de cine. Las películas eran invariablemente de El Gordo y El Flaco. —¡Que viene Facundo, que viene Facundo! repetíamos todos a una en cuanto el coche asomaba por la puerta de la iglesia, y rodeábamos el auto estacionado en el "juegopelota" saltando impacientes. Facundo sacaba aquellas enormes latas redondas metálicas donde traía las cintas, subíamos atropelladamente al salón de actos del ayuntamiento y nos reíamos a mandíbula batiente durante un buen rato. Y luego bajábamos mohínos y empezábamos a contar las horas que faltaban para que llegase el próximo jueves. |
|
|
Eutimio de Blas del Amo ¿Por qué no sé nadar? Tendría yo unos 8 años y durante la etapa de vacaciones escolares en Alcozar, un día de calor de Julio por la tarde, mientras mis padres y hermanos mayores estaban en las tareas de la SIEGA, propias de la fecha en la que nos encontrábamos, a mi hermana EUGENIA (4 años menor que yo) y a mí, no se nos ocurrió otra cosa que coger una lata de las de escabeche con agujeros y acercarnos a nuestra ERA situada en la calle ANGOSTA donde trillaba nuestra familia. Ni cortos, ni perezosos y con el ingenio propio de la edad que teníamos, yo me puse a sacar con la lata de escabeche AGUA del pozo de Villa situado en dicha calle, para regar la era, en la que luego irían a trillar. Después de sacar algunas latas, los alrededores y la orilla del pozo quedó muy resbaladiza,… y al final un servidor se cayó dentro del pozo. Entonces mi hermana Eugenia empezó a llorar y a vocear que me había caído al pozo,…. Casualidad que en ese momento bajaba por esa calle el Sr.Segundo Alonso (padre de Salomé), quien oyendo los lloros y gritos de angustia de mi hermana Eugenia, rápidamente se tumbó sobre la boca del pozo y estirándose como pudo me cogió de los tirantes y finalmente logro sacarme, salvándome y convirtiéndose en ese momento en mi ángel de la guarda. El Sr.Segundo marchó hacia su trabajo una vez que comprobó que yo estaba bien y 2 chicos mayores que también se habían acercado al lugar, uno de ellos Miguel de Blas (hijo del Sr.Felipe y la Sra.Leonarda) me acercaron a mi casa. Allí nos recibió mi abuela Engracia que entonces estaba con nosotros y nos cuidaba a todos los hermanos, me lavó y cambió de ropa. Mi abuela, yo y mi hermana Eugenia acordamos que no contaríamos nada a mis padres, pues ya habíamos sido seriamente advertidos de que no nos acercáramos por dicho pozo, pues unos años antes se había caído también mi hermana Guadalupe, siendo entonces mi padre Gregorio quien se tuvo que meter en el pozo atado con una soga en la cintura para poder sacar a mi hermana, que debido a la situación había tragado aguas estancadas y corrompidas, provocándole una infección y un bulto en la zona de la garganta, que le fue extraído por el médico del pueblo y del que le ha quedado una “marca de recuerdo” para toda la vida. Aunque nosotros y mi abuela nos habíamos confabulado para guardar el secreto, esto no fue posible, ya que a la hora de la cena mientras estábamos cenando juntos toda la familia, bajaba la Sra. Juana (con posterioridad mi suegra) de la plaza, y llamó a mi casa para preguntar cómo estaba yo, entonces mis padres preguntaron qué había pasado, y al final todo se descubrió. Fui castigado sin salir a jugar varias noches. Ante este suceso que me ocurrió de pequeño, en el subconsciente me quedó un trauma y aunque con posterioridad han intentado amigos y familiares, que en sucesivas ocasiones aprenda a nadar en piscinas, playa,…. No lo he conseguido. A mí también me quedo “una marca de recuerdo”, de la que no me voy a olvidar nunca. |
|
|
Brígida Puentedura Alonso Yo nací en La Plaza, pero cuando tenía cuatro años nos bajamos a vivir a la Calle la Fragua. Desde los siete a los catorce, como casi todas las chicas entonces, fui a la escuela. De nuestra cuadrilla éramos ocho chicas; nos lo pasábamos fenomenal jugando a las tabas, a la comba, al escondite... También subíamos al castillo y bajábamos desde la cueva rodando por la ladera hasta las eras, volvíamos subir, y otra vez a tirarnos. Llegábamos a casa con toda la ropa llena de barro y, si se enteraban nuestras madres antes de que la pudiéramos esconder, nos castigaban con mandarnos a la cama sin cenar. De lo que más me acuerdo es del día de San Juan. Para nosotras era una fiesta muy bonita. No dormíamos de los nervios que pasábamos hasta que llegaba la hora de salir a hacer el chocolate. Cada una de las de la cuadrilla poníamos dos reales o una peseta y comprábamos en casa del Sr. Teótimo o del Tio Miguel: chocolate, galletas y una botella de anís... Aunque no nos dejasen beber en casa porque éramos muy pequeñas, lo de tomarse una copita de anís ese día era una costumbre. Luego, todavía de noche, cogíamos los trastos: puchero, tazas, etc. y nos íbamos a Zorrolacabaña. No llevábamos trébedes porque buscábamos dos pedruscos, hacíamos lumbre en medio, y poníamos el puchero encima. Había que dar muchas vueltas con un cucharón para que no se pegase el chocolate en el culo. Después de tomar el chocolate, íbamos con el puchero adonde estaban los hombres y los mozos cavando las viñas. Decíamos que les traíamos chocolate, pero, en cualquier despiste, les quitábamos el taleguillo donde llevaban el almuerzo. Y eso que, como ya lo sabían de cada año, procuraban esconderlo bien. Luego nos vestíamos con los trajes regionales; con las sayas, los mantones... hacían lumbre en la plaza y bailábamos alrededor. |
|
|
Adolfo Pastor Encabo Del día de La Cruz recuerdo que por la mañana íbamos todos a misa. En los primeros bancos de la iglesia nos colocábamos las chicas de la escuela a la derecha y los chicos a la izquierda. El cura y los maestros se encargaban de que no faltásemos ninguno y de que nos portáramos bien y que no habláramos. Después del sermón, que solía ser muy largo, sobre todo para los chicos, y acabada la misa, se salia en procesión a La Plaza o a la Calle Real. Los chicos nos colocábamos en una fila a un lado de la calle, y al otro lado iban las chicas también en fila. A continuación iban los mozos con el pendón y el estandarte. Seguían los hombres con la cruz y el señor cura. A cada lado del sacerdote se colocaban los hermanos representantes de la Cofradía de la Vera Cruz, con sus varas de mando, que también tenían una cruz en el extremo superior. Y, por último, seguían las mujeres. Cuando volvíamos a la iglesia, una vez acabada la procesión, los hombres se quedaban en la calle hablando. Si hacía mucho sol, se ponían a la sombra de un olmo grande que había frente a la puerta. Los chicos y chicas y las mujeres teníamos que volver a entrar. Y entonces el cura comenzaba a rezar la plegaria por cada uno de los difuntos que llevaba escritos en una lista que a nosotros se nos hacía interminable y que nos sabíamos de memoria. Duraba por lo menos media hora más con el responso para recaudar las pocas monedas que echaban a la bandeja. Como se nos ocurriera salir a escondidas, al día siguiente... castigo al canto. Por la tarde se juntaban los hombres en el salón del ayuntamiento para merendar y también iba el cura. Cada uno llevaba la merienda de su casa y por cuenta de la cofradía se repartía el vino. También hacían limonada y nos daban un poco a los chicos y chicas que estábamos esperando en La Plaza. Ni que decir tiene que más de uno acabábamos un poco calamocanos y nos teníamos que ir a dormir la mona a casa. Eran otros tiempo, ni mejores ni peores; fueron los que nos tocó vivir. |
|
|
Catalina Aparicio Pastor Pues resulta que yo me casé dos veces, bueno, mejor dicho tres, porque ya de mayor renovamos los votos mi marido y yo en Guadalajara. Mi marido, Valentín, trabajaba en la fábrica de harinas del Tio Jota, como ya creo haber dicho, y estaba a pupilo en casa de mis padres. Y un día me dice mi madre —porque nos gustábamos, claro— tenéis que tomar una determinación porque luego enseguida empiezan a correr las habladurías. Entonces que dos solteros vivieran en la misma casa estaba muy mal visto, y seguro que las habladurías ya corrían. Bueno, pues nos casamos un sábado y resulta que en mitad de la ceremonia —no recuerdo si ya nos habían puesto el yugo o no— va el señor cura, que era muy mayor, y se cae medio desmayado, pero se repuso un poco y acabó casándonos, y creo que hasta estuvo en el banquete de la boda. Como había venido la familia de mi marido, el domingo por la mañana fuimos de visita a la fábrica —que era molino harinero y también daban la luz a Alcozar y a los pueblos de alrededor— y volvimos a casa con prisas porque se nos echaba el tiempo encima. Por lo visto el sacerdote siguió encontrándose mal y mandaron a otro cura para que dijera la misa. Cuando llegamos a casa, sale mi padre nervioso y todo acelerado y nos dice: —Ha venido el cura nuevo y ha dicho que no podéis dormir juntos porque la boda de ayer no vale, y que vayáis a la iglesia a escape que os tiene que casar otra vez. Bueno, pues dormir ya habíamos dormido juntos la noche anterior, claro, así que mal arreglo tenía aquello, pero nos presentamos mansamente en la iglesia y aquel nuevo cura nos volvió a casar y bendecir. |
|
|
Mari Cruz Hernando Lamata Nosotros vivíamos por entonces al lado de la Mauricia. Mis padres dormían en la habitación del balcón, y mis hermanas, la Isidra y la Asun, en una habitación que tenía ventana a la calle. Ellas eran más mayores que yo y empezaban a tontear con los chicos, así que cuando pasaban los mozos cantando y de ronda, tiraban chinas a la ventana para que se asomaran. Pero mi padre dormía como los conejos, con un ojo cerrado y el otro abierto, así que en cuanto oía sonar los cantos en el cristal, salía al balcón en calzoncillos y jurando. —Me cago hasta en la madre que os parió, desgraciados, como no os vayáis de aquí cojo la cachava y os abro la cabeza. Mi padre mucho jurar, mucho decir, pero luego era incapaz de matar una mosca. La puerta de casa tenía, como casi todas, dos hojas: la de abajo y el ventano que sólo se cerraba cuando nos íbamos a dormir. Total que un día los mozos pensaron en hacerle una mala jugada a mi padre, y pusieron una viga grande por fuera apoyada en el ventano. A la mañana siguiente, fue mi padre a abrir la puerta para irse a las ovejas y le cayó la viga y le rompió la nariz. Fue un golpe morrocotudo y tuvo una herida que le duro varios días. Lo que salió por su boca contra los mozos no se puede ni contar, pero a él le sanó la nariz y todavía pasó bastante tiempo hasta que los chicos se atrevieran a rondar de nuevo a mis hermanas. |
|
|
José Pedro Pastor Pastor EL ACARREO EN AGOSTO (primera parte) Sería sobre el año 60, yo tendría cuatro o cinco años, no más, pues al cumplir los seis ya estábamos en Madrid. Como crío que era solía estar jugando en la puerta de casa, pues mis padres me dejaban con mis abuelos cuando se iban al campo. En verano, en agosto, después de la siega en la que había colaborado toda la familia, mis abuelos también, yo no, claro. (A mí supongo que me dejarían con la abuela Cándida, que era más mayor y no iba al campo), luego tocaba el acarrear la mies a la era. Para el trabajo mis padres tenían un carro de ubio, que aún tenemos en la cochera de casa, dos machos de nombres “Alegre” y “Asistente” y un burro que tenía mi abuelo Leoncio, que se llamaba “Garroso”, que era muy tranquilo, bastante grande y pardo para más señas. Mis padres cuando iban a acarrear llevaban el carro y los dos machos de forma habitual. Nunca supe a qué tierras iban a cargar, lo que sí sabía es que siempre entraban por la calle Real, para subir por la calle Angosta y llegar así a la era que estaba detrás de la casa. Pero hubo una tarde que me llamó la atención más que las demás. Estábamos en la puerta de casa, mi abuela Modesta, mi abuelo Leoncio y yo, como casi siempre. Pero aquella vez mis padres debían traer el carro más cargado que otras veces porque mi abuela tuvo que bajar el burro. No sé quién le aviso para que preparase al burro con la collera y el resto de atalajes porque querían que ayudase a los machos a tirar del carro en los últimos tramos del camino. Me quedé con mi abuelo, él estaba cojo y no podía andar al mismo ritmo que mi abuela y por eso bajó ella; no sé hasta dónde llegó con el burro, si hasta el lavadero o hasta la calle Real; lo que sí sé es que al rato les vimos aparecer por la entrada de la calle dirigidos por mi padre. En el carro pusieron a “Garroso” tirando el primero y después los machos uncidos por el ubio, el “Alegre” a la izquierda y “Asistente” a la derecha. Mi madre, Saturnina, iba detrás cerrando la comitiva. Desde la entrada de la calle Angosta, normalmente hacían una parada hasta llegar a la era, y algunas veces dos como fue en esta ocasión; una parada fija la hacían por lo empinada de la calle y dar descanso a los animales y la segunda para reorganizar la marcha por las curvas de la calle. La primera parada solía ser fija en el rincón, y esta vez también lo fue en la puerta del Sr. Tomás y la Mercedes. Ahí siempre se ponían a la sombra del corral de la Reyes: Goíto, la señora Teófila, que estaba ciega, y su hermana, la madre de Alejandro y Fidel, que siempre estaba liada cosiendo, o haciendo ganchillo o calceta. (mañana continuará...) |
|
|
José Pedro Pastor Pastor EL ACARREO EN AGOSTO (segunda parte) Ahí mi padre daba un respiro a los animales que venían sudorosos y agotados del esfuerzo. A mi madre, como venía la última, le decía que echase la máquina del carro, para que no se fuese para atrás. En el rincón mis padres charlaban con los vecinos y así descansaban todos un poco. La segunda parada fue en la puerta de Ignacio, no por falta de fuerza de los animales, sino por lo virado y estrecho de ese trozo y además el burro no estaba acostumbrado a tirar del carro, ya que era el medio de transporte que utilizaba mi abuelo para ir al campo, y el giro en la hormaza le costaba y no lo daba perfectamente. Esta paradita servía para reorganizar la marcha y así llegar directamente a la era. Mi abuelo Leoncio y yo seguíamos asomados esperando verles pasar delante de nosotros. El carro estaba cargado hasta los topes, las ruedas con la llanta de hierro se metían en la tierra y hacían chirriar el eje por la fricción a causa del peso. Veíamos los haces muy por encima de los machos. El carro llevaba cuatro palones, uno en cada esquina, donde se clavaban los haces para aumentar su capacidad. Los animales estaban haciendo el último esfuerzo, ya estaban cerca, y se les veía cómo clavaban los cascos en la roja y dura tierra de la calle y así dar más valor a su trabajo. Yo al burro le tenía simpatía, aunque fuerte, le veía más flojo que los machos y por eso le daba ánimos y le decía: —Ánimo, “Garroso“, tira que más puedes. Esto me lo decía mi padre después. No recuerdo qué palabras fueron las mías, pero él me lo recordaba muchas veces. La era la teníamos detrás de casa, y daba al este. En el mismo nivel se encontraban las de Víctor, Ignacio y el tío José, y otro nivel más bajo las del “Risas”, Cirilo, Tomás y Segundo. No era cuadrada ni tampoco redonda, está bien ubicada y tiene una bonita vista. Si miras al lado izquierdo se ve Macerón y la Ermita de arriba, si a la derecha la carretera de entrada al pueblo y la Dehesa y enfrente los Altos. Para el acarreo la era debía estar limpia y perfecta; ese trabajo lo solían hacer mis abuelos, mis padres llevaban otras labores del campo, días antes la habían barrido y quitado los cardos y las hierbas. Ahora había que descargar el carro, y antes de hacerlo mi padre ya había pensado como estructurar la era para saber dónde poner los haces del trigo, la cebada o la avena. El trigo a la derecha, la cebada al frente, y la avena y el centeno atrás de la era. Mi padre se subía al carro y tiraba los haces, o bien los mandaba a la hacina o bien a la era. A la hacina volvía a subirse y los ordenaba montando unos sobre otros como si fuese la pared de un fortín, para que no se demoliera. La hacía grande, ancha y alta. Los haces que habían quedado en el suelo con el bieldo se los alcanzaba mi madre, aunque no tuviera mucha fuerza. Acabado el día, era el descanso de todos, para los animales primero. Se les quitaban las colleras, las riendas, los arreos y cabestros y se les daba agua y cebada ya que lo habían ganado con tanto esfuerzo. Los machos y el burro ya estaban en la cuadra. Ahora tocaba descanso para mis padres, aunque después de haber colgado en algún cachimán las sogas, atalajes, bieldos y colleras; mi padre para reconfortarse después del desgaste del día se echaba un traguillo de vino con la bota o porrón, le sabia a gloria bendita para mitigar el sudor, mi madre se echaba otro traguillo con el botijo, pero de agua, ya que ella no bebía alcohol. Se ha hecho de noche, solo queda esperar a la cena y la cama, que la mañana llega pronto y cuando amanece el señor gallo toca el despertador. |
|
|
Adolfo Pastor Encabo Recuerdo cuando iba con mi abuelo Manuel a ayudarle con las ovejas o a llevarle la comida. Tenía que salir de la escuela antes de la hora y mi tía Benigna —que la llamábamos tía, pero en realidad era la segunda mujer de mi abuelo— preparaba la comida y la metía en unas alforjas, aparejaba la borriquilla y me decía por qué paraje andaba mi abuelo con las ovejas. Si había varios pastores o borregueros por el mismo sitio, tenía que dar voces y silbarle para que me contestara y así saber dónde se encontraba exactamente y tirar por el camino más corto. Y ya me quedaba a comer en el campo con él. Después tenía que volver deprisa para estar en la escuela a las tres. Y de nuevo, cuando acababan las clases a las cinco, debía volver al encuentro de mi abuelo y ayudarle a repartir las ovejas por el pueblo, porque eran de varios dueños. Por la mañana, antes de comenzar la escuela, también echaba una mano a mi abuelo. Iba avisando a los dueños de las ovejas de casa en casa para que las soltaran y así mi abuelo las iba recogiendo para llevarlas a pastar todas juntas. Este trabajo se hacía de Navidad a San Marcos, después se juntaban todas las ovejas en un único rebaño y las llevaba un pastor. |
|
|
Carmen Andrés Hernando Del que se contaban muchas historias era del Aurelio, el Rana. Decía que él no estaba nunca malo ni necesitaba tomar botica porque se comía una cabeza de ajos crudos para almorzar y se bebía un jarro de vino caliente antes de irse a la cama. Y la verdad es que siempre estaba sano, no cogía ni un triste catarro. Y era alto y fuerte como un pino. Una vez habían subido a la Casa de Villa a oír órdenes. Mi marido, el Antonino, era del ayuntamiento y el Rana también. Estaban trayendo el agua al pueblo desde La Tejera y había una zanja bastante honda por todo el pueblo, iba por toda la calle desde La Plaza hasta la Calle Real. Era una noche muy oscura y en todo el pueblo no había más que media docena de bombillas tirando largo, así que no se veía nada. Salieron del ayuntamiento, iban hablando, cuando, !zas!, el Aurelio que se cayó al hoyo todo lo que era de largo. Los otros, venga a reírse y no le ayudaban a salir. Y luego bajaban los del Barrio de Abajo, el Jorge, el Claudio, y no recuerdo quién más, de chanza y diciendo que había caído un escuerzo muy grande en la zanja. Un verano había habido una tormenta de mucho cuidado, habían caído unas piedras como huevos de gallina. Cuando escampó salimos los vecinos a la Calle Real comentando los destrozos que debía de haber causado a las cosechas. De pronto, aparece la Teresa, la del Atilano, diciendo: —Me he acercado al Pico y se oye a alguien pedir auxilio. Bueno, pues no podíamos ir a socorrer a nadie porque bajaban riadas por todos los sitios. En estas que apareció Serafín y cogió un tractor rojo que tenían y se fue por el Camino de los Carros. Llegó a La Puentecilla y no pudo pasar porque estaba todo anegado, pero oía gritos en los huertos. —Socorro, auxilio, que me ahogo. Serafín se tiró hacía la Cruz de la Viguilla aunque el agua le llegaba hasta mitad de las ruedas. Se fue para los huertos de Fuenteherrero que ya se le atascaba el tractor. Y el otro: —Aquí, aquí, auxilio, socorro que me ahogo. Y allí estaba el Aurelio, subido a un peral y abrazado a sus ramas. |
|
|
Elena Berzal Carazo Mi vida ha cambiado poco durante este confinamiento porque yo ya salía poco. Todos los días recuerdo cosas de cuando vivía en Alcozar. De chica, íbamos toda la cuadrilla a robar a los huertos. Unas entrábamos y las otras se quedaban vigilando en la puerta. Cogíamos pepinos, tomates o lo que hubiera y salíamos a escape antes de que pudieran pillarnos. No necesitábamos ni sal ni aceite; nos comíamos los pepinos a bocados y nos sabían a gloria. No sé si porque eran robados, pero eran mucho más gustosos que los que comíamos en casa. Bueno a robar, a robar, sólo íbamos de vez en cuando, porque, por lo general, cada día solíamos ir al huerto de una chica de la cuadrilla. Nosotros, como mi padre era tendero, no teníamos huerto, así que no se me ocurría mejor cosa que meter a mis amigas en el huerto del señor cura cuando me tocaba el turno. Luego, cuando subía el Tio Alejandro, que era el sacristán, a tocar al rosario, arreábamos la cuesta arriba hasta la ermita tras de él. Todo el camino iba refunfuñando y mandándonos para casa, pero nosotras no le hacíamos ningún caso. Llegábamos a la ermita y, en cuanto se descuidaba, cogíamos las sogas de tocar las campanas y nos columpiábamos. En más de una ocasión nos tocó correr la cuesta abajo perdiendo las alpargatas. Lo que peor me sentaba es que viniera la luz cuando estaba jugando en la calle. Era la hora en la que teníamos que estar en casa y mi padre —que se llamaba Teótimo, pero que todo el mundo le decía El Aceitero porque teníamos una tienda de ultramarinos y vendíamos aceite— que por lo general era muy benevolente conmigo, no perdonaba que llegase tarde. La luz llegaba a Alcozar desde la fábrica del Tio Jota, en la que también se molía la harina, pero durante el día teníamos las bombillas de adorno. Era al atardecer cuando daban la luz y ese era precisamente el momento en el que yo, muy a pesar de mi corazón, debía entrar en casa. Otro día contaré más. |
|
|
Maximino Pastor Romero (Es un trozo de un libro autobiográfico que tengo publicado). Mañana es el día que tengo que ir a la escuela. Mi madre y mi abuela me han estado probando cómo me sientan las prendas de vestir, el jersey, los calcetines y la bolsa. Me los ha hecho mi abuela. Mi madre me ha hecho unos pantalones nuevos de unos viejos de mi padre, son de pana, tienen bolsillos para meter cosas, de momento he metido un moquero. También tienen tirantes, que los han comprado, son muy flexibles. También estrené unas alpargatas blancas. Estoy muy contento y un poco nervioso pues pienso cómo será, qué me dirá el maestro, con quién me tocará sentarme y qué tendré que hacer yo. Después de cenar y dar un repaso en la pizarra, estábamos todos los de la casa alrededor de la mesa a la luz de la vela. —Mira -el primero en darme un consejo fue mi padre- la escuela es para aprovechar el tiempo estudiando, tienes que cumplir lo que te diga el maestro, haciendo las cosas que te mande. —Procura no meterte en líos ni peleas -dice el abuelo. —Tienes mucha suerte de poder ir a la escuela -apunta la abuela-, yo fui muy poco por desgracia. La estaba mirando y veo como le cae una lágrima que le resbalaba por la mejilla, secándosela con la manga del antebrazo. —Bueno, ya es hora de ir a dormir -dice mi madre, y me da un abrazo y un beso. |
|
|
Angelines Pastor Riaguas. A mi caballo Valiente. Así titulo estos recuerdos en honor a un caballo que compró mi padre, Atilano, a los gitanos en una feria de Aranda de Duero. Los gitanos y muleros, a quienes también llamaban tratantes, además de vender ganado en las ferias, también vendían animales (machos, burros...) por los pueblos. Este caballo, Valiente, estaba en mi casa cuando yo era pequeña. Era muy manso, así que mi padre lo ataba en la cuadra por donde teníamos que pasar nosotros para salir al corral, seguro de que no nos daría un mordisco o una patada. El corral tenía una salida a la calle por detrás de la casa. Por ahí sacábamos a los animales para ir al campo o a beber agua. A Valiente no le poníamos cabezada, salía solo al pilón de la fuente de la Calle Real y solo volvía a la cuadra. Cuando fui un poco más mayor y tenía que ir al campo, casi siempre iba con él. Me tenían que ayudar a montar o bien buscar un lugar un poco alto (la escalera de entrada a casa, una piedra o el regacho) para poder subirme a su lomo. En verano iba a llevar el almuerzo al rastrojo donde estuviera segando mi familia y, si no me sabía el camino, me llevaba el caballo sin equivocarse. Mi padre me decía, por ejemplo, tu vete por Carravelilla o por La Fuente Grande, que Valiente nos encontrará. Y, efectivamente, así era, porque además los otros machos o caballos se comunicaban entre sí relinchando. Cuando estaba en la cuadra, mi hermano Serafín y yo nos columpiábamos en su cuello o jugábamos a pasar por debajo de su barriga. Con bastante frecuencia los vecinos nos pedían a Valiente para tirar de los carros cuando venían muy cargados y no podían subir la cuesta a partir del palomar. También para llevar el grano a moler a la fábrica de harinas del Tio Jota y el Sr. Teótimo, el Aceitero, que tenía una tienda de ultramarinos, cuando venía con el carro cargado de géneros que compraba los martes en San Esteban. El único vicio que tenía Valiente eran las hojas de remolacha. Si íbamos al Soto o a la Vega a lo que fuera, y pasábamos por un remolachar, no había modo de que diera un paso adelante si no se había comido antes sus cuatro o cinco hojas. Satisfecho su deseo, seguía su camino sin mayor tropiezo. Y lo que más me gustaba en el verano era trillar con Valiente. A la era íbamos todos, padres, hijos abuelos... para trillar servíamos igual grandes que chicos. Yo siempre trillaba con Valiente y, como era pequeña y pesaba poco, me ponían unas piedras grandes encima del trillo. A veces me cansaba y me iba a casa a beber agua o hacer pipí, y él seguía dando vueltas por la parva como si nada. A mediodía mi padre se iba antes para subir a la bodega y bajar el vino para la comida. Cuando Valiente intuía que mi padre ya había vuelto de la bodega, no le hacíamos dar ni una vuelta más y, si lo intentábamos, se salía de la parva con el trillo y todo. Después de comer nos echábamos una siesta y otra vez a la era. Y era entonces cuando venía la Marielena a hacerme compañía y también los hijos de la Sra. Felisa, Manuel Antonio y Titín, que estudiaban en Valladolid y pasaban el verano en Alcozar y les hacía mucha ilusión trillar. Hacia 1966 la vida en el campo comenzó a cambiar y los trabajos a mecanizarse, Valiente ya era muy viejo y le tuvieron que vender. Yo estaba en Barcelona y recuerdo que mi madre me escribió una carta informándome del destino de mi fiel caballo y yo estuve llorando su pérdida por lo menos tres meses. |
|
|
Puri Romero Romero y Pedro Pérez Perdigón Nosotros en cuanto llegábamos a Alcozar en el verano volvíamos a nuestra infancia y nos comportábamos como criaturas. Unas fiestas compramos un arsenal de petardos y bombas en el carromato del Landelino que no tirábamos en La Plaza, como hacía todo el mundo, nosotros los reservábamos para nuestra guerra vecinal. En casa de la Fidela éramos cuatro adultos, que como ya hemos dicho no dejábamos de hacer chiquilladas; otros cuatro en casa del Victorino y tres más en casa del Antonino. Después de comer y llegada la hora de la siesta, cada cual sacaba su arsenal e iba a descargarlo en el portal del vecino. Cosa fácil porque por entonces ninguna puerta de casa se cerraba hasta la hora de dormir. Echábamos a correr a nuestro escondrijo a aguardar acontecimientos, que no eran otros que los esperados, es decir, que los que habían recibido la descarga, cogían su munición y la estampaban en otro portal, y así hasta que nos cansábamos de los petardazos y de las carreras. Había un matrimonio ya mayor, la Magdalena y el Emiliano (El Risas) que tenían la desdicha de vivir justo dentro de nuestro campo de operaciones y en más de una ocasión era su portal el que recibía los explosivos. Y el Emiliano, salía a la puerta con un bieldo y nos ponía de chupa de dómine: —Cagon-la-belórdiga, hijos de puta, maricones; que suis más burros que los que están en la cuadra. Y nosotros callados como muertos mientras nos caía el chaparrón, pero al día siguiente preparábamos otra barrabasada. |
|
|
Marta Pérez Romero Recuerdos tengo unos cuantos. Yo fui una niña un poco trasto. Podría escribir sobre cualquier día de agosto de mi infancia, pero hoy recuerdo uno en particular. Las tardes eran diversión, así que después de comer, mi abuela Fidela se emperraba en darnos tareas para que no molestásemos a los vecinos durante la siesta y para que saliéramos a una hora prudencial. Veíamos la súper serie "El coche fantástico" y rellenábamos el botijo de agua; poníamos unas gotas de anís porque, según decían, se conservaba más fresco. Esa tarde mi abuela se arreglaba para subir a jugar a las cartas a La Plaza, pero no peligraba nuestra herencia porque apostaba un puñado de garbanzos. Echó un trago del botijo y me dijo: —Tíralo por la fregadera porque tiene mucho anís. Iba a hacerlo cuando vi el cuenco del agua de mi perro, Trosky, y allí que se me ocurrió desocupar el dichoso botijo. Nada presagiaba lo que ocurriría después, pues la tarde trascurría calma y tranquila. Y, de pronto, todo se torció, el perro apareció ladrando y dando tumbos de un lado para otro. Subimos a La Plaza nosotras —mi hermana Elo y yo— y detrás nos seguía el chucho. En cuanto que mi abuela lo vio, ató cabos y llegó a la conclusión de que sólo podía haber sido yo la autora de la fechoría, sacó el bastón y comenzó a llamarme. A mí se me quedaba pequeño el pueblo de tanto como corría, porque mi abuela tenía las piernas mal, pero cuando se cabreaba, esas piernas volaban. Al otro día Trosky tuvo resaca y, cómo no, yo estuve castigada cuidándolo. |
|
|
ASOCIACIÓN ALCOZAR Aquí tenéis varios escritos que hemos ido recopilando a lo largo de los años: http://www.alcozar.net/alcozarimagenes/literatura.htm
|
|
|
Asunción Pastor Romero Por entonces vivíamos todavía en la casa de mis suegros, y al lado vivían los del Santorras, que era nuestro pastor. Se resulta que por aquellos entonces había muchos zorros, se metían en los gallineros por la noche y nos amolaban todas las gallinas, así que cuando los labradores veían alguno por el campo, le daban para el pelo (que eso de ser animal protegido es de mucho después). A veces ibas a aviar los bichos por la mañana y no encontrabas en el gallinero más que plumas, porque se llevaban las gallinas al campo y se las comían lejos. Bueno, pues un día Mariano mató un zorro, lo cargó en el carro y lo trajo a casa, porque era costumbre que los mozos fueran pidiendo de puerta en puerta y con lo que sacaban hacían una merienda. Pero no se le ocurrió mejor cosa que ponerlo tieso y con las patas metidas por el ventano de la casa del Santorras y vocear: —Julián, corre, sal que tienes un zorro en la puerta. Salió el Santorras jurando: —¡Me cago en tal, me cago en cual! y venga a dar garrotazos al zorro desde la parte de dentro. Hasta que al rato, sudando como un condenado por el esfuerzo que había hecho, va y salta: —Mariano, ya puedes entrar, que ya lo he matado. Nosotros en la calle, claro, pues muertos de risa porque el zorro ya estaba muerto cuando se lo pusieron en la puerta. |
|
|
Charo Teruel Aparicio Todo aquel que tenga menos de cincuenta años tal vez alucine con lo que relatamos aquí, pero creedme si os digo que lo mismo le ocurriría a mi abuelo Pedro si levantase la cabeza y se viera con un móvil en la mano; o confinado entre cuatro paredes, él que era un culo de mal asiento. El único verano que pasé en Alcozar (ya de mayor fui alguno más con mis hijos a la casa de la maestra que habían alquilado mis padres) lo recuerdo feliz, aunque no sé si la felicidad es un valor que esté en alza en estos tiempos. Debía de tener unos diez años, y pasé allí desde junio hasta octubre. En la casa de mis abuelos había una bodega con una pilita excavada en la roca en la que se recogía el agua que se filtraba ladera del castillo abajo. La aprovechábamos para echar agua a las gallinas en una lata de escabeche y también para fregar los platos. Antes de salir a jugar a la calle, debía ayudar a mi abuela en las tareas del hogar, porque, como ella decía, tenía que ser una mujer de provecho y ya estaba en edad de aprender a llevar una casa. Pero a mí lo que me gustaba de verdad era ir al campo con mi abuelo Pedro. Le ayudé (es un decir) a rastrillar alfalfa, recogí peras y manzanas, vendimié y escocoté remolacha. Bueno, lo mismo esto ultimo no es del todo cierto, porque creo que esa era una labor de invierno. Con mi primo Pedro nos colábamos en la bodega y nos bebíamos el vino que goteaba en otra pileta cuando llenaban el porrón o las botellas. Hasta que un día nos pilló mi abuela Atilana y nos dijo que el vino cocía en la tripa de los niños y no lo volvimos a hacer. De cualquier forma, seguí bebiendo vino, pero en las comidas. Me daba un vasito mi abuelo porque me ponía piripi y a él le divertía. ¡Anda que si llega a estar mi madre presente! |
|
|
Divina Aparicio de Andrés Yo fui un incordio de criatura: testaruda, no comía, no dejaba de chinchar a mis hermanos, no podían escacinarme el pelo... Es decir, como para devolverme a origen si se hubiera podido. Mi madre había determinado ese día ir a San Esteban a la peluquería y llevarnos a mi hermana y a mí para que nos cortasen el pelo. Para ir a San Esteban había que ir andando hasta Velilla para coger el tren y cuando llegó la hora de salir yo estaba sin aviar y mi madre al borde de un ataque de nervios. Así que mi padre tuvo que intervenir y decidir que avisasen a mi abuela para que bajase a arreglarme y que mi madre y mi hermana salieran de inmediato para no perder el tren. Bajó mi abuela Atilana y, cuando mi padre sacó las hogazas del horno, preparó el motocarro, puso un cajón grande en el que pensaba traer dos cochinos que alimentaríamos para la matanza, me metió dentro, echó una manta de las del campo por encima y... arreando. Llegamos a San Esteban sin tropiezo y sin habernos cruzado con la Guardia Civil de tráfico y mi padre estacionó el vehículo debajo de la peluquería de la Luisa, en la Calle del Arco, e inmediatamente hizo sonar la bocina una y otra vez. Mi madre estaba en el secador y con el ruido no oía nada, así que mi padre se empleó a fondo haciendo sonar el claxon. Hasta que harta la peluquera de tanto alboroto, se plantó en el balcón y le espetó: —Oiga, señor, podía irse usted a tocar la bocina a la puerta de su madre. Y entonces mi padre quitó la manta que cubría el cajón y salí yo. Todas las clientas se arremolinaron en el balcón riéndose a carcajada limpia, y mi madre, claro, pues muerta de vergüenza. Pero ahí no quedó todo en el día de autos, porque yo siempre he tenido cuatro pelos en garrilla y más tiesos que el palo de una escoba y mi madre se empeñó en que me hicieran una permanente a lo afro. ¡Madre mía que día!, ¡madre mía que cabeza me dejaron!. Pero valió la pena por todo lo que nos reímos en familia cuando lo recordamos. |
|
|
Mari Cruz Hernando Lamata Mi padre, el Santorras, no dejaba de jurar en arameo y cada dos frases metía una palabrota. Pero él, a su manera, se sentía religioso. Sabía varias oraciones que rezaba cuando venían a cuento y que siempre mantenía en secreto porque creía que de lo contrario no harían efecto, como era el caso de una oración a San Antonio que rezaba cuando se le perdía alguna oveja. Y por lo visto siempre aparecía. Era la primavera de 1967, había una sequía pertinaz y en Alcozar todo el mundo miraba al cielo y pensaba en sus cosechas. Determinaron sacar a la Virgen en rogativas para pedir agua. El pueblo se dividió en grupos de casas y cada grupo tenía que preparar la procesión del día que le correspondiera. A mis padres, Julián y Lorenza, les tocó con los de casa de la Tia Sofía, los de la Consolación, los de la Sra. Benita y los de la Marina (cinco viviendas en total). Los hombres también tenía que colaborar, entonces mi padre se puso manos a la obra y sacó una canción que decía: Virgen santa del Vallejo, danos agua, danos pan, que se nos secan los trigos y no podemos segar. ¡Qué tristeza para un padre cuando un hijo pide pan! Con el cuchillo en la mano —hijo, no te puedo dar— No recuerdo más que estas dos estrofas, pero contaba mi padre que fue acabar la canción y empezó a chaparrear a más no poder. Y que se quedaron todos en la calle calados hasta los huesos y dando gracias a la patrona de Alcozar. |
|
|
Puri Romero Romero y Pedro Pérez Perdigón Nosotros pasábamos el mes de agosto en Alcozar, en casa de mi madre. Nuestras hijas no entraban en casa, se pasaban el día jugando en la calle o se iban a la era de la Reyes, que era la única en la que seguían trillando con machos. Unas fiestas nos bajamos de la velada y nos pusimos a jugar a las prendas con los vecinos. En éstas que dice Jesús, el del Victorino: —Nos podíamos vestir de fantasmas, subir al castillo y asustar a los que están en La Plaza. Dicho y hecho. Cogimos unas sábanas y nos disponíamos a comenzar la función, cuando vimos que bajaba la Mari Carmen, la Piporras, y decidimos probar a ver si funcionaba. Jesús se subió a la fuente con los brazos abiertos y una sábana blanca por encima y no sé a quién se le ocurrió coger unos puñados de paja y prenderlos en el pilón. La verdad es que daba miedo. Mari Carmen estuvo a punto de infarto, pero, cuando se repuso del susto, se prestó a colaborar y seguir la broma. Subió otra vez a La Plaza corriendo para avisar de que había fuego y fantasmas en la fuente de la Calle Real. Y su interpretación debió de resultar muy convincente, porque al poco rato aparecían en tropel y con cara de angustia todos los que estaban en la velada. Primero se asustaron —no era para menos— pero luego estuvimos todos muertos de risa pensando adónde ir a repetir el teatro. |
|
|
Araceli de Blas Madrid Yo me crié con mi abuela Andrea y mi tía Tomasa hasta los 9 o 10 años. Vivíamos frente la casa del Tio Paco y el pozo de villa, de donde sacaban las mujeres y las mozas calderetas de agua con una soga. Como era la única niña de la casa, me daban algún capricho. Me gustaba muchísimo la miel, pero prefería la miel blanca, entonces me decía mi abuela: —Pues si quieres miel blanca, tienes que ir a catar, porque si no los hombres, que son unos adanes, mezclan todos los panales. Cuando llegaba el día de ir a catar, llegábamos al colmenar y me ponían una carandela, que era como a modo de una careta de alambres. Y luego los hombres cogían una botija rota por el culo, metían ilagas o espliego, o lo que fuera y lo encendían para que hiciera mucho humo, cuanto más, mejor, y no nos picarían las abejas. Con eso las abejas se escapaban y no daban tras de nosotros. Yo, cada vez que sacaban un panal blanco, lo iba separando y echándolo en una gamella aparte, y luego mi abuela hacía la miel virgen. Esa miel no la cocían ni nada; la ponían en un "ganastillo" y la colgaba al sol para que con el calor se ablandase y fuera cayendo la miel a una gamella. Y luego, cuando iba a merendar, me daban una rebanada de pan untada con un poco de miel que me sabía a gloria bendita. |
|
|
Antonio Puentedura Pastor Recuerdo que era octubre, primeros días de caza. Salimos mi padre y yo por la mañana a cazar; mi padre con una escopeta repetidora y yo con una vieja que tenía él, que se la había comprado al Sr. Miguel, el de la tienda. La llamábamos la escopeta de zapatero, porque este señor, además de tendero había sido zapatero antes. Del calibre 16 y perrillos a la vista, que aún la conservamos. Estuvimos cazando por la zona de El Arroyuelo, las viñas de Las Callejas, Prado Malo y Fuente el Sapo. Siempre decía mi padre que por ahí había liebres (porque era lo que más le gustaba cazar, las liebres). Pasamos la mañana pateando todo y cazamos dos liebres, una él y otra yo. Volvíamos para casa cuando, por el plantío de Los Arroyos, nos llevamos una gran sorpresa. Apareció un jabalí bastante grande corriendo plantío adelante y le digo a mi padre: —Mete balas, mete balas, que se nos escapa. Pues yo en mi escopeta no podía meter, aparte de que tampoco llevaba. Mi padre con los nervios de la sorpresa no acertaba a descargar. Me la dejó a mí, y, aunque también me temblaban las manos, conseguí meter una bala. Ya se nos escapaba, cuando me serené un poco y tuve la suerte de dispararle, lo planté y quedó hincado de culo y malherido. Nos acercamos y se tiraba a por nosotros con la boca abierta, entonces metí otra bala y lo rematé. La alegría fue tremenda. Nos fuimos a casa muy contentos y emocionados y luego bajamos con el tractor a por él. Todos los vecinos y mucha gente del pueblo fueron a verlo. Como era mi primer jabalí, dijo mi padre que podíamos disecar la cabeza, porque tenía buenos colmillos, y así lo hicimos. La tengo colgada en el comedor de la casa de mis padres. Pero esto no acaba aquí. Resulta que mi hermana Mari Valle era pequeña y no quería comer y entonces la dije: —Como no comas, viene el jabalí y te lleva, y no se me ocurrió otra cosa que coger la cabeza y asomarme por la puerta de la cocina y, al verla, se pegó un susto tan grande que se quedó tiesa y no reaccionaba. El susto fue mayúsculo y la bronca que me cayó a mí de las que hacen época, así que no se me ha vuelto a ocurrir descolgar la cabeza. Y esta es la historia de mi primer jabalí. |
|
|
Milagros Pastor del Amo Parece que yo todas las historias que recuerdo son de burros, pero la verdad es que, por una o por otra razón, el burro siempre estaba presente en nuestras vidas. Ese día le tocaba descanso y andaba en la cuadra comiendo paja en el pesebre tranquilamente, pero también tuvo que salir a relucir. Resulta que mi hermano David, que era pequeño, estaba malo. Vino el médico a casa (creo que era don Fernando Gala) y le recetó unas inyecciones. Como en el pueblo no había practicante preguntó a mi madre si se atrevía a ponérselas ella misma, y mi madre, armándose de valor porque no lo había hecho nunca, le dijo: —Pues si me enseña usted, no tengo inconveniente. Bueno, pues ya se fue el médico y mi madre hirvió la jeringa, preparó el alcohol, cogió a mi hermano boca bajo en el halda... y no había modo porque el niño no paraba de pateletear y decir: —Madre, póngase usted una primero y luego me la pone a mí. O bueno, si no quiere ponérsela usted, pues póngasela primero al burro y luego yo me dejo. |
|
|
Pedro Aparicio de Andrés En Alcozar había tres barbería, la de Ángel (El Colorín) en los soportales de La Plaza; la de Gregorio (El Barberillo) junto a la iglesia; y la de Miguel (El Cagacorrales) enfrente de la casa de mis abuelos. Los hombres pagaban una iguala (cierta cantidad de trigo) a uno de los tres, lo que les daba derecho a corte de pelo y afeitado todo el año. Los chicos íbamos a la barbería con nuestros padres. El hecho que voy a contar ocurrió un día de Pascua. Mi madre había planeado que yo fuera con mi padre, que era panadero, a cortarme el pelo, pero la masa no soltó a tiempo, el pan iba retrasado y mi madre ya estaba rezongando porque no nos daría tiempo a llegar a la procesión. Impaciente, mandó a un chico a avisar a mi abuelo Pedro para que bajara a buscarme, pero resulta que él ya se había subido a rasurarse. Cuando volvió a casa para mudarse mi abuela le dio el recado y llegó agudo a nuestra casa con todos los trebejos preparados. Se había metido en el bolsillo una maquinilla de cortar el pelo que nunca había usado y, que por supuesto, no tenía ni idea de cómo funcionaba. Entre mi padre y mi abuelo, corta por aquí, corta por allá, me dejaron la cabeza que no cabía un trasquilón más. A mi madre se la llevaban los demonios. Había que salir ya para la procesión, yo lloraba como un descosido y aquello no tenía arreglo; me habían dejado la cabeza como si me hubiera caído una pedregada. Entonces mi abuelo, que era un hombre socarrón donde los haya, me dice: —Anda, majo, baja una bufanda y verás como arreglamos esto. Así lo hice y mi abuelo me puso la bufanda en la cabeza para tapar las faltas y nos fuimos para la procesión. Yo todavía iba hipando y me escondía detrás de mi abuelo para que no me viera nadie. Entonces me cogió de la mano y añadió: —Hombre, Pedrito, ¿tú vas a llorar por tan poca cosa?, pues que sepas que el burro mal esquilado, a los cuatro días igualado. |
|
|
Mari Cruz Hernando Lamata Esto pasó en verano. Mi hermana Isidra estaba con la Luisita, la del Risas, y su novio haciendo una merienda en las bodegas. Habían venido también unos amigos de Quintnilla y estaban en las bodegas que hay por encima de la casa del Frutos (ahora de la Clara) tan a gusto. Llegó mi padre a casa y, como era pastor y no venía a comer a mediodía, le gustaba que cenásemos todos juntos. Mandó a la Asun a buscar a la Isidra, pero se quedó también en la juerga y no llegaban ni la una ni la otra. Al ver que nadie aparecía, mi padre me mandó a mí a las bodegas para que vinieran las otras dos. Yo me quedé también en la tertulia hasta que al rato escuchamos voces de mi padre, que no paraba de jurar ni dejaba santo quieto. Echamos a correr las tres a todo meter y saltamos, no sé cómo, una hacina que había en la era. Llegamos a casa echando el bofe y, como la puerta no la cerrábamos nunca, enfilamos escaleras arriba y nos metido debajo de una cama; yo en el centro y mis hermanas una a a cada lado. Llegó mi padre detrás y, por increíble que parezca, no ocurrió nada. Se le pasó el enfado cuando comprobó que las tres estábamos en casa. ¡De buena nos libramos! |
|
|
Milagros Pastor del Amo Por aquellos entonces todavía no llegaba el agua a las fuentes de Alcozar, la íbamos a buscar al Caño. En mi casa teníamos un burro que nos hacía un buen servicio, pero sobre todo nos permitía ir a buscar agua sin tener que cargar con los cántaros a cuestas. A mi hermana Piedad y a mí nos tocaba ese cometido. Íbamos con unas aguaderas de cuatro senos y nos las veíamos y nos las deseábamos para cargar los cántaros cuando estaban llenos. Pero además de acarrear el agua para nuestra casa, se la subíamos también a la Sra. Josefa, la tía del señor cura, que nos daba una peseta y nosotras bailábamos de alegría aunque tuviéramos que repartirla. Teníamos que ir las dos, y mientras la una levantaba el cántaro, la otra sujetaba fuerte las aguaderas por el otro lado para que no se vencieran, porque era fácil hacer cacharros. Ese día nos tocaba ir a por agua para la Sra. Josefa y había una niebla zarragona que no se veía ni a tres palmos de nuestras narices. Asomamos al camino que baja hacia la Poza Vallejo y oímos unas voces que ni siquiera supimos de dónde venían. Temblábamos de miedo, pero, claro, no podíamos dejar a la pobre mujer sin agua. Y nosotras queríamos la peseta. Así que hicimos de tripas corazón y enfilamos para abajo. Llegamos al Caño y, cuando pudimos distinguir algo entre la niebla, vimos al Tio Lión jurando y cagándose en lo más barrido porque se le había atollado el burro en el barro y no había modo de sacarlo de allí. |
|
|
Marivalle Puentedura Pastor Hasta hace relativamente poco una de las cosas que menos me gustaba comer era la morcilla. Realmente no recordaba la vez en la que la probé y dije que no me gustaba, por lo que deduje que era alguna animadversión irracional no basada en el gusto. Y pensando, pensando, llegué a uno de los recuerdos más tempranos de los que dispongo. Mi hermana Mariasun, (siempre ha sido Mariasun, igual que mi hermano Toñín y yo Marivalle), pero eso es otra historia, iba al colegio a Langa y mi padre la iba a buscar con el R6 amarillo, que también tiene su historia. Debía ser invierno, porque mi madre y mis abuelas estaban haciendo morcillas en la cocina con baldes, barreños y gamellas y gamellones llenos de tripas, morcillas y mondongo y yo llevaba un peto de pana de color azul marino. Yo debía de tener dos o tres añitos y tenía una costumbre que a mí madre le traía de cabeza, acostumbraba a subirme a la ventana pequeña de la cocina para controlar la carretera. El día de los hechos, me subí aprovechando que todas en casa tenían las manos ocupadas y no podrían impedírmelo. Vi que subían mi padre y mi hermana en el R6 amarillo y quise ir corriendo a recibirles a la puerta de casa. Mis piernas eran tan cortitas que cuando quise pasar por encima del gamellón lleno de mondongo me caí dentro. ¡¡¡Y estaba caliente!!! Aquello debió parecerme inmenso y lo más cercano a caer en arenas movedizas. No recuerdo regañina, pero seguro que la hubo. Estuve muchos años odiando tan delicioso manjar y creo que éste fue el motivo. Ahora me encantan y salivo sólo de pensar en el cocido con morcilla que hace mi madre cada vez que voy a Alcozar. Es menú obligado, ya sea verano o invierno. Y con respeto a todos los demás, no hay ninguno como el suyo. |
|
|
Serguei Aparicio Martínez Yo, cuando era pequeño iba a casa de mis abuelos en Semana Santa y en el verano. En cuanto bajábamos del coche, mi hermana se iba al jardín a molestar a los gatos y yo me subía a la cámara o al garaje a buscar tesoros. En la casa de mis abuelos había más cosas que en un bazar chino. Me pasaba las horas muertas revolviendo baúles, abriendo armarios y cajones... Encontraba un sinfín de cosas y artefactos desconocidos que me llamaban poderosamente la atención, los bajaba a la cocina y después de que me explicasen lo que era y para qué servía, mi padre me obligaba a devolverlos a su sitio. Yo no podía renunciar a tan preciados tesoros, así que dejaba escondidos los más pequeños y me los metía en los bolsillos cuando íbamos a volver a Madrid. Poco podía traerme porque mi padre me lo requisaba, pero bueno, de vez en cuando conseguía despistar una lezna de mi abuelo, alguna moneda cuartillera... Mi abuelo Antonino nos contaba miles de historias de cuando era joven e iba a por el pan a Langa en una burra, de cuando hizo la mili y de la vez que se cayó al río Molinos con la motocarro. Y me dijo que me regalaba la moto (que aún está en el garaje y la limpio y abrillanto cada vez que voy), pero que no la podía conducir hasta que no cumpliera 18 años. Mi abuelo Antonino murió antes de que yo llegara a la mayoría de edad, pero una vez que subimos a plantar unas siemprevivas, yo me senté en su tumba, le dije que la moto seguía en el garaje, que la limpiaba cada vez que íbamos al pueblo, pero que todavía no había cumplido los 18 años. |
|
|
Conchi Aparicio García Esta es una anécdota que contaba mi madre, Filo, cuando en el invierno nos reuníamos en la cocina al amor de la lumbre. Mi madre tenía historias para dar y tomar. En Alcozar las campanas estaban en la ermita y mi abuelo, que se llamaba Feliciano, era el sacristán. Como los alcozareños no llevaban reloj y además porque así era la costumbre, debía subir la cuesta arriba para tocar al alba y a mediodía, para que los labradores se levantaran y comenzasen su jornada y para que supieran que tenían que volver a casa a comer. Algunos días se añadían toques especiales, como en la jornada que nos ocupa. Resulta que era el día de Todos los Santos por la noche y mi abuelo pidió a uno de mis tíos y a mi madre que subieran a tocar a las ánimas. Como les daba pavor, empezaron a hacerse el remolón y a rezongar hasta que se enfadó mi abuela Pilar y salieron de casa a escape. Era noche cerrada, tenían que tocar a las doce, y sólo llevaban un farol que el viento apagaba constantemente y una llave que pesaba por lo menos un kilo. Llegaron a la ermita, enfilaron las escaleras del campanario, hicieron los toques necesarios para dar por cumplida su misión y, ya en la puerta y desesperados por salir, vieron un bulto negro que se movía al lado del altar. Con el corazón en un puño, corrieron hacia la salida, mi madre se enganchó la falda en una punta de la puerta y poco faltó para que cayera al suelo, porque el cementerio está junto a la ermita y siempre se contaban historias de aparecidos. Se disponía a atrancar la puerta mi tío, cuando escucharon una voz que gritaba: —Abrid la puerta, no me dejéis aquí. Era una señora vestida de luto, como todas las mujeres en aquel tiempo, a la que reconocieron por la voz y que nunca se explicaron qué hacía aquella noche allí. |
|
|
Mari Cruz Hernando Lamata Yo casi todos los recuerdos que tengo de mi niñez son felices. Iba a la escuela, mi madre, la Lorenza, no dejaba de rezongar y de echarnos recristos porque no hacía carrera de nosotras y nos escapábamos de casa por el ventano para que no oyera la puerta cuando la abríamos. Todos felices menos el que ahora voy a contar. Ese día lo pasé muy mal, y tuve más miedo que Dios talento. En la parte de verano, como no teníamos escuela, nos mandaba mi madre con la comida para mi padre o para mi hermano Agustín, que eran pastores y se pasaban todo el día con las ovejas por el campo. Ese día fui con mi puchero metido en un taleguillo a llevar la comida a mi hermano, que estaba en La Vega con el rebaño. Se preparó una tormenta de aquí te espero y el Agustín me mandó que me fuera a resguardar a los corrales de la Vega y él se protegió con las ovejas como pudo en la casilla de la María y el Rufino, que estaba en el paso a nivel. Pero me entró el pánico como estaba en los corrales yo sola y arreé para el pueblo. A la altura de la Fuente San Vicente ya iba sin resuello, calada hasta los huesos y había perdido una alpargata. No amainaba, sino todo lo contrario, y cuando llegué a las Arrevueltas de la Dehesa ya caían unas piedras como huevos de gallina. Menos mal que estaba el molinero (no recuerdo si era de Langa o de Rejas) en el palomar y me resguardó en el carro y, cuando pasó la tormenta, me llevó a casa. ¡Madre mía que azares! No se me olvidará ese día mientras viva. |
|
|
Elena Aparicio de Andrés Mis abuelos tenían tres hijos y una hija, pero sólo mi padre vivía en Alcozar. Cuando llegaba el buen tiempo, y antes de comenzar las faenas duras de la recolección, mis abuelos hacían las maletas e iban a ver a alguno de sus hijos. Ese año tocaba ir a ver a mi tía Catalina a Samboal, un pueblo de la provincia de Segovia, y como yo era la nieta mayor, pensaron en llevarme con ellos. Los viajes entonces eran largos y pesados y, como teníamos que parar en Aranda de Duero, mi madre encargó a mi abuela que me llevase a la peluquería para que me cortasen el pelo. Yo tenía mucho pelo —topero, decía mi madre— y lo llevaba recogido en dos largas trenzas. Entramos en la peluquería y a mí aquello me pareció del otro mundo. El secador, con aquel ruido, me intimidaba. Nos tocó el turno, me subieron a la silla, la peluquera cogió las tijeras y... ¡zaaas! me cortó una coleta. Oí el ruido del corte seco como si fuera una guadaña, me miré al espejo y cogí un berrinche de aquí te espero. No había modo de calmarme y mi abuelo Pedro se plantó en la peluquería, me bajo de la silla y me sacó a la calle encarándose con mi abuela y diciendo: —Pues no es cuestión de hacer sufrir a la chica, que mira que corajina tiene; nos vamos y sanseacabó. Trataba de consolarme pero yo seguía hipando a más no poder. Hasta que salió mi abuela muy enfadada y, después de porfiar un rato, nos hizo entrar en razón y volvimos a la peluquería para que me cortasen la otra coleta. Si hubiera sido por mi abuelo, llego a Samboal con una coleta sí y otra no. |
|
|
Juan Carlos Heras Morales La primera vez que fui a Alcozar nos instalamos en el Barrio de Arriba, en casa de la Tía Felipa, genio y figura. Regentaba la tienda de ultramarinos del pueblo. A la derecha del portal se habría una puerta que daba al establecimiento comercial. Lo presidía una balanza negra con diferentes medidas de peso, “onzas y gramos“, ya que la venta a granel era lo habitual . Vendía de todo lo que se podía imaginar de aquella época: comida, pipas, bebida, algo de calzado, velas y, cómo no, papel de wáter de "El Elefante", con su celofán amarillo que daba un poco de color al lugar. Con mi padre habían ido varias veces a los almacenes de coloniales “Heredero“, de San Esteban de Gormaz, para que mi tía Felipa tuviera genero suficiente para el invierno. La casa, además de la tienda en la planta baja, contaba con la sala, cocina con su matanza colgada alrededor de la chimenea, y en la parte posterior de la vivienda, el corral donde debías ir a "hacer de cuerpo" porque en Alcozar todavía no había agua corriente en las casas y, por lo tanto, tampoco retretes, algo novedoso también para mí. Arriba las habitaciones con sus palanganas, jarra y, como no, su orinal correspondiente. El blanco que mencionaba antes era por el jalbegar de las casas y el negro por el color de la vestimenta de las féminas, casi todas de luto independientemente de su edad. Otros recuerdos eran los juegos en La Plaza, la subida al castillo; Aurora y Mila que reunían a toda la chiquillería para hacer diferentes juegos e incluso para reinventar canciones, por ejemplo me viene a la memoria …. “Por las calles de Alcozar..." imitando a la misma canción pero cambiando la calle Alcalá. También íbamos a Langa a telefonear, donde “Las chicas del cable” nos ponían en línea con mis hermanos, que se habían quedado al cuidado de nuestra tienda en Badalona. Después de este primer viaje fueron llegando más vacaciones al pueblo, pasamos a vivir al Barrio de Abajo a casa de mis abuelos, Mateo y Paca. Con la llegada del agua las casas vacías y de adobe se fueron transformando y el pueblo se fue llenando en el verano de más alcozareños que a la puesta de sol subían a las bodegas a tomarse un trago de buen vino y a merendar sus correspondientes chuletillas. El color iba apareciendo más en todas sus tonalidades, respirábamos un aire que no teníamos en las capitales y gozábamos de un cielo limpio que no lo veíamos en ningún otro lugar. |
|
|
Juan Carlos Heras Morales MI PUEBLO Mi pueblo. Supongo que así empezaría la redacción que hice en mi primer día de clase, allá por el año 1971. Hasta entonces yo no había tenido pueblo, fueron mis primera vacaciones en Alcozar. Fuimos primero a Madrid a casa de mis tíos Aurelio y Angelines. Allí estuvimos unos días visitando a Isidoro, Elisa, Atilana y, como no, a la familia (perdón, la Gran Familia) de Juana, Martín y sobrinos. Dejamos a mi abuela Paca al cuidado de los gatos e iniciamos CAMINO SORIA . Recuerdo el viaje en blanco y negro. Lo primero que recuerdo es el palomar de la entrada, el “gran Castillo” y la pared enorme de su frontón. Es como ver a la familia Alcántara de la serie Cuéntame de TVE cuando van a su pueblo. Hace un año mi familia y la de mi hermano volvíamos a Alcozar después de más de una década, regresábamos a nuestro PUEBLO porque sentíamos la necesidad de reencontrarnos con esa tierra, con ese olor y ese color que nos da ALCOZAR. Hicimos una gran caminata ZAYAS - REJAS - ALCOZAR, fueron 24 km. La ruta fue de Alcozar por mi madre y a Zayas por mi padre, el cual se sentía tan alcozareño como mi madre. Terminamos con una merendola en casa de Pablo y Gene y pudimos pasar la tarde contando anécdotas de tiempos pasados, acompañados también de Martín y Adolfo. Para finalizar, quisiera dedicarle estos recuerdos a mi tío Aurelio que nos dejó hace unos días y de quien no pudimos despedirnos. Estamos seguros de que ahora estará jugando al subastao con la Ignacia y el Antonio, quedando la abuela Paca al cuidado de unas sopas de ajo y haciendo ganchillo . Nuestros recuerdos nos deben hacer llevar mejor nuestro Presente. ¡A cuidarnos! |
|
|
Divina Aparicio de Andrés En Alcozar no necesitábamos lecciones de reciclaje; allí lo aprovechábamos todo. Las mondas de la fruta y restos de verdura se las comían las gallinas o los cochinos; las tripas y raspas del pescado servían de alimento a los gatos, y los huesos de la carne se dejaban para los perros. No necesitábamos contenedor; no se tiraba nada. El aceite de freír los huevos por la noche, añadiendo unos ajos y un poco de pimentón, servía para arreglar las patatas del día siguiente. Y el de freír pescado, cuando estaba sucio por sucesivos usos, se guardaba para hacer jabón. En mi casa sólo había un recipiente de plástico, un barreño de color amarillo que nos regaló el Sr. Teótimo por los puntos de las tabletas de chocolate. Es difícil de creer, pero hace sólo tres o cuatro años que lo hemos retirado de circulación. La reutilización de las latas de sardinas y escabeche era múltiple. A las grandes se les ponía un asón y, colgadas del allarín, quedaban listas para cocer las patatas de los cochinos. O se abrían con tal de colocarlas en un canalón o tapando el agujero de alguna puerta. Las medianas como bebederos para las gallinas, para coger los huevos de los nidales, para sacar el grano de los sacos... Y las pequeñas, con cuatro chapas de gaseosa, para fabricar un carricoche. Con los botes de tomate de kilo nos hacíamos zancos, y con los más pequeños jugábamos al bote volero o hacían los chicos los guías para las redonchas. Las calderetas, cuando se agujereaban por el culo y no las podía arreglar el estañador, servían para recoger la ceniza de la chimenea; con el aro inferior se hacían redonchas y con el asón guías. Pero si hubo un producto estrella ese fue el papel de estraza. Mi tío Miguel, que era tendero, lo utilizaba para envolver el bacalao, mi abuelo lo reciclaba para hacer sus cuentas y, por último, mi padre se limpiaba el culo con él porque no teníamos papel higiénico. De estos reciclajes en cadena tenemos una anécdota muy celebrada en nuestra familia. Resulta que unas Navidades fuimos como cada año a casa de mis padres. Mi madre puso la cena en la mesa y mi hermano se apresuró a coger un huevo frito, porque él siempre elige los que tienen más puntillas. No hizo más que untar un poco de pan y dice: —¡Madre mía, qué bueno que está este huevo! y el caso es que me sabe a anís. Nosotros ni caso, porque creíamos que era una broma de las suyas. Pero fuimos probando cada uno nuestro huevo y a todos nos sabía a anís. Hasta que mi padre se echó a reír y nos contó que después de haber hecho el vino en la lagareta, tiró los rampojos al corral donde picoteaban las gallinas y que a los pocos días le dijo mi madre: —Antonino, yo no sé lo que tienen las gallinas, pero o están amodorradas o se lían a dar vueltas como una noria. Mi padre pensó que eran cosas de mi madre, pero tanto insistía que al fin bajó al corral, ato cabos, y llegó a la conclusión de que lo que tenían las pitas era una borrachera de mil demonios. Nada, que aquel año tuvimos las gallinas a un paso del coma etílico. Ahora que los huevos estaban buenos, pero que buenos de verdad. |
|
|
Angelines Pastor Riaguas Entonces lo normal era que las chicas se fueran a servir a la capital tan pronto como acababan la escuela. Se marcharon casi todas las de mi cuadrilla. Yo me quedé algún tiempo. Ayudaba a mi madre en las labores de la casa y también me tocaba ir a segar. En cuanto se despistaba mi madre, cogía el portante y arreaba para casa del panadero. Allí, con la Marielena, escuchábamos la radio y nos aprendíamos todas las canciones de moda. Mirábamos los catálogos de Galerías Preciados que recibía la Carmen por correo, nos cardábamos el pelo y hacíamos laca con cerveza y azúcar. —¡Madre mía cómo nos poníamos!, pero a nosotras nos parecía que estábamos bien guapas. También escribíamos a los concursos de la radio y una vez mandaron a la Marielena un pintauñas rosa en un estuche verde muy bonito. —¡Para qué quieres más! Lo mirábamos y remirábamos y ni siquiera nos atrevíamos a tocarlo. Luego llegaba el coplero, que era un tullido que recorría los pueblos vendiendo agujas y otras baratijas, y cantaba las canciones de moda plantado en la Calle Real. Vendía unas cuartillas de colores con las letras, a cincuenta céntimos cada una, y yo aprovechaba cualquier despiste de mi madre para hacer el marro y robar alguna pesetilla. El hombre, moviendo su pata de palo, entonaba: La luna pintó tu cara bonita como ninguna, son tus amores, morena, morena de verde luna... A trabajar al campo salí poco porque mi padre fue el primero que se mecanizó. Compró un tractor rojo, de la marca Barreiros, que a veces conducía mi hermano Serafín sin llegar siquiera al volante. Y también tuvimos la primera trilladora, una máquina enorme que no cabía en la era. Además ese año habían cogido mucho grano, una cosecha como pocas, y tenían que colocar varias hacinas. Mi padre tuvo que pedir prestadas tres o cuatro eras de las que hay por detrás de la casa del Isidoro. El primer día que trillamos con la trilladora, en las eras no cabía un alfiler. Grandes, chicos y chacos mirábamos embobados aquel invento durante horas. ¡Si hasta bajó el señor cura, don Faustino! Tengo muchos y buenos recuerdos de mi infancia y juventud en Alcozar. Otro día os contaré más. |
|
|
Milagros Pastor del Amo A mi hermana Piedad y a mí, como somos mellizas, nos tocaba hacer los mismos trabajos. Después de salir de la escuela por la tarde, teníamos que arrimar el hombro y ayudar en lo que se terciase. A mí una de las cosas que más rabia me daba era tener que sacar las "moñigas" de la cuadra. Cogíamos un arquillo, lo llenábamos de basura y, ¡arreando!. Aquello pesaba como un demonio y había un escalón en el portal en el que más de una vez se nos ladeaba el arquillo y, ¡hale, toda la mierda por el portal!. Lo llevábamos hasta un corral que teníamos en el Pico L'Horca, donde ahora tienen el huerto el Jose y la Amelia. Luego íbamos a buscar "ilagas" para cocer la comida de los cochinos: patatas, remolachas, berzas y un puñado de salvado. Nos mandaba mi madre a por las berzas al huerto. Aparejaba el burro y ponía unas aguaderas de las grandes. Luego nos teníamos que subir nosotras, que tendríamos once o doce años y que no había forma de montar. Recuerdo que nos decía: —Pero cómo vais a subir así, a blincos; lo que tenéis que hacer es buscar un "ciputero". Y acercábamos el burro a alguna piedra o al poyo de alguna puerta, tomábamos impulso y...¡catapum!, caíamos por las orejas del animal. De las berzas se aprovechaba todo (no necesitábamos contenedores de reciclaje). El cogollo lo echaba mi madre al cocido, o lo ponía con patatas. Las hojas más verdanchas de fuera se las echábamos a los conejos, y los tronchos los cocíamos para los cochinos. Si nos tocaba ir a por hojas de remolacha al Soto, ¡a vueltas otra vez con el burro y las aguaderas!, y además, como está lejos, se nos hacía de noche y pasábamos más miedo que vergüenza por el camino. Nos tocaba hacer de todo, como a todas las chicas de nuestra edad: sacar ballico, ir a escardar, a segar, a vendimiar... Pero no lo pasábamos mal. Luego llegaba el domingo y después del rosario íbamos a ensayar las canciones de la iglesia a una cochera que tenía el Aurelio en el Pico L'Horca. Dirigía el coro Dña. Marina, la maestra, que gastaba bastante mala vinagre. Yo, que digan lo que quieran, pero creo que tuve una infancia feliz. |
|
|
Merche Heras Andrés Mi familia solía veranear en el pueblo de mi padre, en la provincia de Burgos, pero no sé por qué ese verano lo pasamos en Alcozar. Yo tenía siete años y mis recuerdos son un tanto confusos y otros creo que con el tiempo los he idealizado. ¡Lo pase tan bien ese verano en Alcozar! Mi padre seguía trabajando de maquinista de RENFE y no estaba con nosotros, pero un fin de semana vino con un compañero. Por la tarde, mi tía Carmen preparó unas tortillas de patatas, matanza y unas latas de conserva y subimos todos a merendar a la bodega de mi tío Antonino. El compañero de mi padre cantaba muy bien, y allí estuvimos cantando, comiendo y bebiendo hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente volvieron a subir los hombres a la bodega a echar un trago y comer un bocado. En el camino coincidieron con un hombre del pueblo que iba tranquilamente "escarrampado" sobre el lomo de su macho, con la tralla al cuello, según era costumbre. Y, de repente salió de un callejón un gato con la cabeza metida en un bote y dando tumbos sin control de acá para allá. El gato se metió entre las patas del macho, el macho dio una espantada y el jinete dio con sus huesos en el suelo y fue arrastrado por la tralla. A los otros hombres les entró la risa y no eran capaces de levantar al señor caído ni de correr a sujetar el animal para que no huyera. Cuando volvieron a casa, contaron la anécdota todavía riendo y salta mi tía Carmen: pues de seguro que el bote era de los que subimos nosotros ayer para merendar. En aquellos tiempos no se había despertado todavía la conciencia ecologista. |
|
|
Elena Aparicio de Andrés Con mi abuelo Pedro me llevé dos decepciones, la primera cuando don Faustino me dijo que no era un genio de las matemáticas, y la segunda cuando descubrí que me había estado mintiendo toda la vida y la Amelia se rió mucho de mí. Mi abuelo siempre me ayudó a hacer los deberes escolares. Por la tarde, cuando volvía del campo, cerraba el macho (Morito se llamaba) en el corral de abajo, trancaba las gallinas y pasaba por nuestra casa. Si hacía frío, casi a cuerpo serrano, con una chaqueta de pana y un tapabocas que se ponía cubriendo la coronilla. Y con los bolsillos llenos de todo lo que se pudiera precisar: cuerdas, puntas, trozos de badana... de todo menos lápices. Las sumas y las restas las hacíamos con un tizón en la poyata de la chimenea. Y mi madre ponía el grito en el cielo porque acababa de "jalbegar". Mi abuelo, a lo suyo y como quien oye llover, y al día siguiente a repetir la jugada. Me enseñó las cuatro reglas, raíz cuadrada, quebrados, repartos proporcionales... Sí, sí, como lo oyen, porque según cuentan, fue alumno de un maestro que se llamaba Salvador, que ejerció en Alcozar desde que se casó hasta que se jubiló y "sacó" las dos generaciones más preparada del pueblo. Pues a lo que íbamos. En cierta ocasión nos estaba dando clase el cura, don Faustino, porque había caído mala la maestra. Nos planteó un problema para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Yo lo resolví bien y dije: esto se lo ha inventado mi abuelo. Entonces el cura se echó a reír y me espetó que eso era el teorema de Pitágoras y que estaba inventado desde la antigüedad. ¡No me lo podía creer, mi abuelo me había dejado en ridículo porque no lo había inventado él! El embuste también me dejó en ridículo. Resulta que mi abuelo siempre guardaba un coscurrillo de pan y un poco de chorizo o de lo que le hubiera echado mi abuela para merendar y, cuando volvía del campo, me lo daba, con algún pepino y tomate que traía de La Parrilla, diciéndome que se lo había dado la abuela del Soto. Tan convencida estaba yo de que tenía una abuela en El Soto, que un día dije a la Amelia: pues yo tengo tres abuela. Y ella me respondió pues tú tendrás dos como tenemos todos. Y claro me fui llorando a casa y mi madre me tuvo que descubrir el pastel. |
|
|
Mari Carmen Aparicio Muñecas Yo tuve que ocuparme de la casa y de mi hermano Félix (Felixín en aquellos tiempo) cuando apenas era una niña, porque mi madre estuvo ingresada en un sanatorio. No podía jugar todo lo que quería, pero era feliz si quitamos las bofetadas que me pegaba don Faustino, que me tenía mucha tirria; ahora que yo a él también. Cuando acabábamos por la tarde se presentaba el Sr. cura en la escuela de las chicas y nos reunía allí a todos para el catecismo. Nos poníamos todos contra la pared, los chicos en un lado y las chicas en el otro y teníamos que decir el catecismo de carrerilla y sin saltarnos nada. El primero hacía una pregunta y el siguiente la contestaba y así hasta que acabábamos; por lo menos una hora. —¿Quién es Dios? y el otro contestaba: —Dios es nuestro padre, que está en el cielo, creador y señor de todas las cosas. Y luego nos tocaba decir el rosario, también por turno, y otra vez a recibir más palos que el burro de un arriero si no te sabías los misterios. Pero luego llegaban los domingos y nos íbamos al Hornillo a hacer lumbre con "ilagas" que traían los chicos y nos dedicábamos a contar chistes, a cantar, a pasarlo divinamente. Y, si no, cuando hacía mucho frío o nevaba, íbamos por turno a casa de las chicas de la cuadrilla, nos preparaban un brasero y jugábamos a las cartas o al parchís. Y el día de San Juan los chicos nos ponían enramadas en la ventana o el balcón. Y no dormimos esperando que amaneciese para ir a tomar el chocolate y después a ver salir el sol y la rueda de Santa Catalina; y a robar las guindas de los huertos y quitar el almuerzo a los hombres que estaban trabajando en el campo. Y luego las fiestas, las vendimias, las matanzas... |
|
|
Felicitas Pastor Romero Hoy lo mismo pensaríamos que esta anécdota es una salvajada, pero cuando ocurrió eran otros tiempos, y ahora en Alcozar ya no hay burros, ni maestra, ni escuela, ni niños... En mi niñez no teníamos juguetes. Una soga vieja nos servía para saltar a la comba, unos botes de tomates para hacernos unos zancos... Cualquier cosa que se saliera de lo corriente era todo un acontecimiento para nosotros. ¡Éramos tan felices! Una mañana estábamos jugando en La Plaza, esperábamos para entrar en la escuela. En esto que aparece el Sr. Gervasio, que era muy mayor y bisabuelo de Luci, Dorita y María Jesús, y dice: —Venir aquí, chiguitos, que me tenís que ayudar a llevar este burro a Cerromesilla. Le contestamos que no podíamos ir porque se nos iba a hacer tarde para entrar en la escuela y nos iban a castigar. Pero el hombre insistió tanto y era tan viejo que al fin accedimos. Había pocos motivos de diversión, ¿cuándo se nos presentaría el siguiente?. Así que nos olvidamos de la escuela, de los castigo y de todo, sacamos el burro de la cuadra de Benjamín y seguimos al Sr. Gervasio y a su jumento por el camino de las eras. El burro estaba moribundo y cada cuatro pasos se caía y no le podíamos levantar. Entonces a alguien se le ocurrió coger un palo y atar en la punta una bufanda a modo de pendón, al otro un moquero y preparar el estandarte... y empezamos a cantar el Vía Crucis y el Entierro de Cristo como si iríamos en procesión, hasta que llegamos a un barranco por Cerromesilla. Volvimos a escape, pero claro, llegamos tarde a la escuela y la maestra nos castigó a escribir cien veces: "No volveré a llegar tarde a la escuela". Poco castigo para lo bien que nos lo habíamos pasado. |
|
|
María Antonia Heras Morales Yo, de pequeña, iba poco a Alcozar. Mis padres tenían una lechería en Badalona y no hacían vacaciones en agosto. Pero entre los recuerdos de mi niñez, tengo la imagen de unas Navidades muy especiales, las del año 1962. Mi madre preparaba la comida para toda la familia, pues vinieron a comer varios tíos; Aurelio, el hermano de mi madre entre ellos. Trajinaba con sus ollas y pucheros y todos los demás, incluidos los niños, estábamos en animada conversación y sin mirar lo que pasaba fuera. Entró mi madre con los platos y alguien miró por la ventana. ¡Dios mío, había más de medio metro de nieve en la puerta!. Yo había visto otras veces caer algún copo, pero nada que ver con la nevada que se preparó entonces. Mis tíos se tuvieron que quedar a dormir en nuestra casa. Nos lo pasamos muy bien jugando a las cartas y a la oca y al parchís. Y para mí fueron unas Navidades muy, pero que muy especiales. Delante de nuestra casa había otra que tenía jardín. ¡Parecía una postal de Navidad! |
|
|
Javier de Blas Aparicio CIEN RAZONES (primera parte) Las prístinas luces, el gallo que anuncia el nuevo día. Desayuno. La chimenea negruzca y desconchada donde crepitan huevos fritos y chorizo. Hogazas perfumadas de vieja tahona, tortas de chicharro y rosquillas. Fragancia de ropa limpia y blanca en el lavadero de altos juncos. Mujeres con cántaros y acémilas con alforjas en sus lomos. El relinchar del macho y su cola en eterna disputa con avispas y tábanos. La agitación escandalosa de las gallinas : “pitas, pitas, pitas”. La siega y hoces de media luna. Ruido de tractores y cosechadoras después. Hombres con boina y zurrón y barro en las albarcas. Hombres con sombreros de paja, cachava y perro ladrador. La trompetilla del secretario del ayuntamiento que anuncia “Se hace saber …” Los trigales a merced de los vientos, heridos por puñales de amapola. Aliagas y cardos en las veredas. Rastrojos, esparcetas … Aromas de romero y espliego en el camino hacia los Altos. El trillo y sus infinitos círculos concéntricos en la era . Un palomar desvencijado. Un carro abandonado en una ladera. Sobrevuelan majestuosas las rapaces un universo hecho de olvido. Un cielo límpido, puro, de azul intenso; salpicado por un puñado de nubes blancas, algodonosas, suspendidas en un horizonte sin prisas. El estiaje del Río Molinos que escasamente platea entre los chopos de la ribera. Va alto el sol cuando llega el mediodía. “Hoy calienta“. Es hora del reptar sinuoso a las bodegas por sendas de polvo y piedras. Pesadas llaves que abren puertas que chirrían y anuncian el misterio de túneles excavados en el interior del cerro, velas de luz macilenta y humeante que apenas iluminan toneles enmohecidos entre un baile de telarañas y fantasmas. Continúa... |
|
|
Javier de Blas Aparicio CIEN RAZONES (segunda parte) “Échate un trago“. Fulgor de vino al trasluz, en jarra escanciado. Mi tío Eutiquio bebe en el porrón, navaja en mano. “¿ Qué hay para comer?… Patatas con abadejo responde una voz. Torreznillos, tal vez.“ El ronroneo de los gatos adormilados, acurrucados en los tejados. Las moscas revoloteando por doquier sin temor a la muerte. Crucifijos guardándonos de todo mal en las alcobas. De adobe y jalbegue las paredes. Camas de barrotes negros y adornos dorados. Siesta reparadora sobre un mullido e inestable colchón de lana. Mi abuela Juana, al amor de la lumbre, contando mil anécdotas de cuando la Guerra: “Verás lo que le pasó…“ y evocando cartas de amor celestino, cortadas todas por el mismo patrón: “Querida Paloma mía…” en las que tan sólo cambia el nombre del actor. Mi madre, con bata, entre fogones y mi padre trasteando o recitando algún poema. Mi tío Ángel bendiciendo la mesa o conduciendo un camión. Apoyado en sus muletas, el Sr. Félix de charla sabia y pausada. Fermín y Paco, en Fiestas, desfilando al compás con sus capas. Merienda. Pan con vino y azúcar. Nocilla en días de gala. Tirachinas: “Chico no tires piedras, que las carga el diablo“. Arcos hechos de cañas y flechas encabezadas con el alquitrán de la carretera. Zagales con rodillas despellejadas y sangre en los codos. “Churro, mediamanga, mangotero … adivina lo que tengo en el puchero”. Sudor y astucia en el “juego pelota”. Al “escondelerite” … “Salvado”. Las cuarenta en la última baza. “ Piensa un deseo “. Un milano se escapa entre tus dedos. Renacuajos en la Piojosa. Fuente San Vicente, ¡¡¡ cuántas veces saciaste mi sed ¡!! Continúa... |
|
|
Javier de Blas Aparicio CIEN RAZONES (tercera y última parte) Ancianas de vestido gris y oscuro pañuelo en la cabeza, sentadas a la sombra en bancos de madera, que te interrogan escudriñando : “ … Y tú, de quién eres ? “. Golosinas en la Felipa. Un quinto y unas pipas Churruca en la Martina. Arrobas y celemines. La romana determinando el peso de las cosas. En las Escuelas : pupitres, mapamundis, cartabones y tinteros. Exposición de fotografías antiguas y punto de cruz. Zurcidos en los calcetines. El castillo entre hogueras al atardecer. Las gavillas de sarmientos. Paseando hacia los huertos. Azadas y zarzamoras . La Ermita y su tesoro escondido. Un pastor y su rebaño de ovejas coronando un altozano. Los vencejos trazando elipses imposibles en el ocaso encendido. Una plaga de saltamontes danzando hipnóticos a la luz de las farolas. La Fiesta. El Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo se dan por fin la mano. Enramadas para las más bellas. El repiquetear de las campanas. El párroco con su salmodia. El peso del Pendón. Los Vivas a la Virgen. “… Pase”. Aperitivo en la Peña y asado para comer. Un pasodoble en la Plaza. La trompeta de los Rochi y los dulzaineros de Fuentearmegil. La jota postrer : “Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Se tiró el tío Juanillo, pero no se mató.“ El pilón como abrevadero o piscina para mozas. Mario: fuerza y equilibrio y un radiocasette con pilas moribundas. David arengando con las palabras justas. El Pifias y el Putero haciendo de las suyas. Las de Valladolid llegan mañana. Las de Langa nos esperan antes de que nazca el alba. Las estrellas fugaces lagrimean en Picollera . Un remolque de jolgorio y juventud camino de Velilla. Un buscador de sueños cortejando a la animadora de una orquesta burgalesa . La luna como un doblón de plata, posada en la vía de un ferrocarril de un tren que nunca llega. Tumbados, observando la inmensidad de la Vía Láctea. Las luciérnagas alumbrando el camino hacia las bodegas. Dianas floreadas y cuerpos de resaca. Se acabó la Fiesta. Se barrunta tormenta. Subo al desván, es tarde de aguaceros y de olor a tierra mojada. Un frío súbito nos recoge en las casas y despuebla las calles otrora endomingadas. Alcozar 2,7 … un Mundo mágico, asombroso y perdido. |
|
|
Asunción Pastor Romero (aclaraciones al relato de Tomás sobre el robo en casa de Victorino) —Es que el Tomás no lo cuenta todo. Se lo calla, pero él buen miedo que pasó. Yo reconozco que he sido muy miedosa desde siempre, pero a él poco le faltó para cagarse en los pantalones. Pues se resulta que había habido muchos robos por estos pueblos, y, claro, pues estábamos con la mosca en la oreja. Salíamos al sol a las Casas Quemadas y no había día que no se comentase que si aquí, que si allá... vamos que... Bueno, pues el Tomás arreaba patas para qué te quiero a dar parte a los que estaban en el ayuntamiento, y yo me fui a avisar a los del Antonino por la puerta que da a la carretera. Como era noche cerrada, no se veía nada. Y coge el Amancio que venía detrás de mí, pero que no sabía que era yo, y se pone a dar voces. —Venid, venid, que ya se nos escapan carretera abajo. Y yo: —Amancio, que soy yo. Pero el otro que ni por esas, que no me escuchaba y seguía voceando. —¡Madre mía qué azares pasamos aquella noche! Y luego todos los cazadores con las escopetas rodeando la casa. —¡Ya ves, para haber ocurrido una desgracia! Y Mariano con un garrote más largo que un día sin pan. Y el Antonino con un cuchillo que había hecho él mismo y que parecía una espada. —¡Se armó la de Dios es Cristo!. Y yo pensaba: ¡Dios mío Dios mío, que no ocurra ninguna desgracia, a ver si vamos a acabar todos en el hoyo!. —A ver, que ahora me acuerdo y me entra la risa y no puedo ni contarlo, pero esa noche las pasamos bien canutas. —¡Ya ves tú, para cazar ladrones estábamos nosotros! Luego, pues eso, no parábamos de reírnos nosotros y todos los vecinos con los que nos cruzábamos, que se estuvieron pitorreando de nosotros por lo menos un mes. Y nos decían: !Anda, que menos mal que no tenemos teléfono en las casas, que si no llamáis a la Guardia Civil y la liáis todavía más parda! —¡Madre mía, como esta no va a la feria! |
|
|
Tomás del Castillo Sanz Yo tengo anécdotas para escribir un libro entero, pero la que voy a contar es de las más gordas que recuerdo. Resulta que durante esa temporada había corrido la voz de que robaban por la noche en las casas deshabitadas de los pueblos vecinos, así que por Alcozar andaba el personal un poco alborotado. Yo todavía trabajaba de pastor y vivía en casa de Mariano y esa noche habían bajado de visita la Isabel y el Amancio. Cuando se acabó la tertulia, yo me subí para mi habitación a dormir y al poco oí que se despedían las visitas en la puerta. No había acabado de desnudarme cuando sube por la escalera la Asunción dando voces: —Levántate, Tomás, corre, que han entrado a robar en casa del Victorino. Bajé y allí, todos observando y efectivamente, parecía que se veía luz dentro. Total que unos fuimos a avisar a casa del panadero y otros al ayuntamiento, porque había reunión del coto de caza. Ya salen la Carmen y el Antonino con un cuchillo enorme que él mismo había hecho y que le llamaban Tizona y bajan los cazadores con las escopetas preparadas y dicen: —Vamos a rodear la casa, los unos por delante y los otros por detrás. Bueno pues así lo hicimos y cada cual ocupó su puesto, hasta que me dice a mí Mariano: —Tomás, sube a tu habitación y apaga la luz. Así lo hice y cuando bajé estaban todos con una juerga de miedo. Resulta que lo que creíamos que era una luz en casa del Victorino, no era más que el reflejo de la de mi habitación en los cristales de la casa de enfrente. ¡Menudo alboroto que se formó!, ahora que luego nos estuvimos riendo durante semanas. |
|
|
Charo Teruel Aparicio Yo nací en Alcozar, porque mi padre, Valentín, era el encargado de la fábrica de harinas del Tio Jota, pero nos fuimos del pueblo cuando era muy pequeña. Más tarde, cuando tenía nueve años, me mandó mi madre ese verano con mis abuelos (Pedro y Atilana), parece ser que el motivo fue que iba a empezar el bachillerato al curso siguiente. Para mí fue un verano que nunca he olvidado. Todo el día estaba en la calle. Por la mañana jugaba con Loli, que vivía en La Calleja y tenía una muñeca enorme a la que llevábamos a pasear cogida una de cada mano. Al atardecer jugábamos al escondite ("escondelerite" se decía allí) con otras niñas y niños del barrio y por la noche, cuando volvía mi abuelo del campo, empezaban los problemas de aritmética, porque mi abuelo no necesitaba papel para resolver quebrados y repartos proporcionales. Debía ser entendido en la materia, porque en más de una ocasión venía a casa algún vecino para que le repasase las cuentas o a pedir algún consejo. Llegaba con un papel de estraza en la mano y decía, por ejemplo: —Buenas noches, tio Pedro, que a ver si me hace el favor de mirar estas cuentas no vaya a ser que me hayan engañado. Pero lo que realmente me hacía feliz era ir a coger peras con mi abuelo a la Entrada del Soto. Yo cogía las de abajo y luego sujetaba el macho para que mi abuelo pudiera acercar el carro y coger las de arriba. Bueno, también tengo grabado el olor del jamón que guardaba mi abuela en la despensa y el del pan recién hecho. Todavía lo huelo si cierro los ojos. |
|
|
Aurora del Álamo Ramírez (primera parte) Mis recuerdos de niña son siempre veraniegos, me pasaba los dos meses de verano ahí en Alcozar; mi padre era maestro y ya se sabe…tenemos muchas vacaciones. Pero en mi memoria están como instantáneas sin hilo conductor, como flashes que vienen y van. Todavía me veo sentada en corrillo en el juego pelota, todas las tardes de julio, haciendo” labor”( mi madre me compró tela para una mantelería, que nunca acabé) con la Sra. Josefa (madre de Beatriz), la Sra. Evelia (madre de Daniel ), la Sra. Paca (madre de Dolores y Montse), la Sra. Valentina y la tía Aquilina, mientras oíamos el serial de la radio “Lucecita”. Parece que veo a la Evelia dando sus volteretas bajo los soportales del juego pelota y a mi tía Aquilina estirándome de la falda porque iba muy corta. Pero, por fin, llegaba agosto y con él, mi prima Mila (hija de Antonio y Dolores) y empezaban las salidas, las aventuras, las risas, el corretear por las noches, las bodegas, las eras, un aire nuevo. Ahora ya me dejaban salir más lejos, tenía compañía. Aún me oigo decir: “A casa del Picoño”, y todos a la casa del rincón, a tocar la puerta, a hacer chiquilladas. En esa época no había peñas, solo un montón de críos de todos los tamaños y todas las edades que nos juntábamos para correr, reír y pasar un estupendo rato por las tardes-noches. Eso sí, bajo la atenta vigilancia paterna, ya que salían todos a tomar la “fresca” después de cenar. Con mi prima Mila tengo muchos recuerdos de aquellos años; el chaparrón que nos pilló por la iglesia que nos dejó caladas, los primeros cigarrillos que empecé a fumar a escondidas en una era detrás de unos troncos (ya no fumo). Esas estupendas visitas a la bodega con el tío Tomás (el abuelo de Mila) haciéndonos las encontradizas para tomar el “anteúltimo” como decía él. Los enfados de nuestros padres porque no aparecíamos hasta la hora de cenar. Continúa... |
|
|
Aurora del Álamo Ramírez (segunda parte) Con mi prima Mila tengo muchos recuerdos de aquellos años; el chaparrón que nos pilló por la iglesia que nos dejó caladas, los primeros cigarrillos que empecé a fumar a escondidas en una era detrás de unos troncos (ya no fumo). Esas estupendas visitas a la bodega con el tío Tomás (el abuelo de Mila) haciéndonos las encontradizas para tomar el “anteúltimo” como decía él. Los enfados de nuestros padres porque no aparecíamos hasta la hora de cenar. El ”juego pelota” era para mí como mi patio, mi lugar de juego. Me pasaba horas, sentada en esos escalones, en esas piedras con el “culo” helado. Allí me sacaba mis cacharros, mis cocinitas, mis muñecas, que eran botellas de lejía y los trenes que me hacía mi abuelo con latas de sardinas y neumáticos viejos. Nunca me gustó dormir la siesta, ahora sí, ¡la edad, supongo! Y ese era mi momento; cogía mis pinceles, mi maletín de pinturas y mi lienzo, y me iba al castillo, a las eras a pintar. Me parece que fue ayer cuando mezclaba las pinturas, aspirando los olores y colores de esta tierra, que aunque no nací en ella, está muy dentro de mí. Recuerdo a mis abuelos Lino y Matea, cuando por fin, me dejaron montar en el macho, ¡qué miedo y qué emoción! Cuando llegaba mi abuelo y les daba de beber agua del pilón a los machos y se revolcaban por el suelo cubriéndose de tierra, eso me daba pánico. Y luego entraban en casa atravesando todo el portal hasta la cuadra y ¡las moñigas! que dejaban más de una vez. Ese abuelo chistoso, guasón, cariñoso y siempre de buen humor, que hablaba alto y con un ritmo que me encantaba. Recuerdo las sopas recocidas con chorizo de mi abuela, en la lumbre, ese pan “recochado“ que quedaba en las paredes del recipiente, parece que lo estoy saboreando. Esas siestas de cinco minutos sentada en una silla después de comer, lavar, dar de comer a los bichos… Ese: ”venga chica, que hay que beldar” que decía mi abuelo al levantarse de su siesta, él con pijama y orinal. Esas tardes que nos íbamos a buscarlos a la tierra que estaban segando y esa vuelta subida en el carro, ¡cuando me dejaban! Y luego a trillar, para mí algo nuevo, una aventura; y a revolcarme y tirarme entre la parva; y hasta las mil, dormida entre los sacos, porque había que recogerlo todo, no fuera a llover. Todas estas vivencias y recuerdos forman parte de mí y espero que también de mis hijos. |
|
|
Miguel Ángel Morales Hernando Nosotros todos los veranos íbamos a Alcozar, a casa de mi tía Cristina, pero como yo soy hijo único, así que habíamos descargado las maletas, me bajaba a casa de Antonino y Carmen y no me volvían a ver el pelo por el Barrio de Arriba hasta que teníamos que volver a Zaragoza. La casa del panadero parecía un hotel; ponían colchones en la cámara, por los pasillo... Un domingo nos fuimos a bañar al río y cuando volvimos ya habían salido de misa. Y mi madre, que era muy ocurrente, se plantó en medio de la calle, y cuando bajaba el cura le dice: "mire usted, señor cura, nosotros somos muy católicos, pero como estamos de vacaciones se nos ha ido el tiempo sin sentir. Tenga usted estas 25 pesetas para la bandeja, que Dios sabrá perdonarnos". Luego todas las noches a las fiestas de los pueblos de alrededor en un 600 que tenía Federico y en el que nos llegamos a meter hasta nueve personas. En otra ocasión fuimos con los de la Junta del Canal a coger peces al canal. Nosotros más que ayudar lo que hacíamos era espantar la pesca, porque habíamos estado de fiesta y volvimos un tanto perjudicados. Pero bueno, cogieron dos sacos de barbos, hicieron el reparto entre los de Velilla y Alcozar, y a nosotros nos dieron una buena bolsa. Llegamos al pueblo, cogimos unas parrillas y no fuimos a asar el pescado a las bodegas, pero como ya digo que andábamos faltos de sueño y todavía no habíamos dormido la mona, nos quedamos traspuestos hasta que llegó un hombre de la Calle Angosta, del que no recuerdo el nombre, porque estaba ardiendo la hierba seca de la ladera del castillo. ¡Que felices éramos, y que inconscientes! |
|
|
Merche Heras Andrés A mi hermano Goyo le fascinaban los animales, sobre todo aquellos a los que podía atrapar, así que en Alcozar se encontraba como pez en el agua. Convencía a mi primo Pedrito, que vivía en el pueblo y, por lo tanto, conocía los mejores lugares para encontrarlos y salían a cazar “escolpiones” que metían en botes o cajas de cerillas y guardaban en los lugares más insospechados de la casa. Uno de los sitios favoritos para capturar bichos era una hormaza de piedra que había en las eras de Picollera y en la que se solazaban las lagartijas y abundaban los saltamontes. Podían pasarse horas y horas apostados sigilosamente hasta que conseguían echar el guante al animalillo en cuestión, que llevaban a casa y escondían incluso en la fresquera. Los animales, claro está, se escapaban y campaban a sus anchas por toda la vivienda aterrorizando a a los demás miembros de la familia. Mi tío Antonino madrugaba de lo lindo durante el verano. Era panadero, pero además ayudaba a sus padres en las tareas de la recolección. Mi tía Carmen también se levantaba temprano para preparar el pan, pero remoloneaba un rato hasta que oía que la máquina de amasar estaba a punto de acabar. Había pocas cosas que asustasen a mi tía, pero sentía verdadera aversión por las culebras, así que casi se muere del susto en la ocasión que voy a relatar. Oyó el final de la máquina y se tiró de la cama con una acuciante necesidad de orinar. Pero en Alcozar todavía no había cuartos de baño, ni agua corriente en las casas, así que sacó el orinal, se aculo en él, y apoyó su soñoliento rostro en la cama. Y... cuál no sería su sorpresa cuando vio asomar unos ojos, que ella creyó de culebra, entre las revueltas sábanas. Al parecer, una de las lagartijas de Goyo había dormido en compañía del matrimonio. |
|
|
Pedro Aparicio de Andrés Yo, de pequeño, siempre estaba donde y cuando no debía. La frase preferida de mi madre era: ¡bien te está!, cuando llegaba a casa "escalabrao" o con los pantalones "estripaos" por haberme esbarado en la ladera del castillo. En esta ocasión estaban bajando las campanas de la ermita al campanario de la iglesia. Los chicos, por más que nos reprendían, allí estábamos embobados mirando para arriba. Los de mi cuadrilla, el Antonio, el Maximito, el Paquito... y alguno más, nos pusimos en la puerta de la barbería del Sr. Gregorio, justo debajo del campanario, en la casa en la que viven ahora el Fidel y la Sole. Don Faustino, el cura, que gastaba muy malas alpargatas, no paraba de vocear que nos fuéramos a jugar a La Plaza, pero nones, allí estábamos plantados como pasmarotes cuando se soltó el badajo de una de las campanas que estaban subiendo con unas poleas y cayó a nuestros pies haciendo un boquete en el suelo. Nos fuimos corriendo como abantos a escondernos para que no nos encontrase don Faustino y nos tundiera a sopapos. Otra cosa nos había sorprendido sobremanera en el día de autos. Don Faustino se había arremangado la sotana y resulta que debajo llevaba pantalones. ¡De buena nos libramos! |
|
|
Elena Aparicio de Andrés El día de la Pascua se sale en procesión. Los hombres van por abajo con el pendón, el Niño Jesús, la cruz, el estandarte... y las mujeres por arriba con la Virgen del Rosario. Se juntan todos en una era por encima de la iglesia. Se procede al saludo entre las diferentes insignias y a continuación se quita el manto de luto a la Virgen. Cuando yo era joven, el Sr. Nicolás, que era el juez de paz, se colocaba al lado de la Virgen y con voz alta y clara decía: —Devotos de Nuestra Señora del Rosario, ¿hay quién dé limosna por quitar el manto de luto, a la una? Y comenzaba la subasta. Mi abuelo Pedro era poco de misas y menos de procesiones, pero allí aparecía siempre dispuesto a pujar. En más de una ocasión se enzarzaba con el tío Valerio (abuelo de Mari Carmen) al que quería mucho pero con el que siempre andaba a la greña, así que durante varios años me correspondió el honor de quitar el manto a la Virgen. Y no te creas que era tarea fácil, pues el clavo que sujetaba la corona, por más que lo arreglase cada año el Emilio, el herrero, siempre estaba torcido; y nunca se acababa de quitar tantos alfileres. Feliz Pascua a todos y muchas esperanzas. |
|
|
Antonio Puentedura Pastor Como mi padre mataba todos los corderos que nos comíamos en el pueblo el día de la Pascua, hace años se presentaron en casa unos musulmanes que vivían en Langa y le pidieron que les matase uno. Llaman a la puerta y mi padre todo ceremonioso: —Buenos días tengan ustedes; ¿qué se les ofrece? Los musulmanes, que eran varios, explicaron el motivo de la visita y mi padre: —Pasen ustedes, pasen por aquí, por favor. Bueno, pues llegan al matadero, y aquellos hombres se ponen a mirar para un lado y para otro sin decir nada y mi padre venga a dirigir la mirada hacía donde ponían los otros los ojos y no venía nada que pudiera llamarle la atención. Ya, un poco amoscado y sin saber qué pensar, dice mi padre: —Como verán, está todo muy limpio, nadie se me ha quejado de eso. Y entonces ellos señalaron los jamones que había allí colgados. Mi padre, claro, no había caído en que los musulmanes tienen prohibido comer carne de cerdo. Se fueron para la cochera de la casa que fue del Daniel y en la que ahora tiene puesta la caravana el Antonio, mataron el cordero, los musulmanes hicieron sus rezos mirando hacia La Meca y todos tan contentos. |
|
|
Mari Valle Puentedura Pastor El día de la Pascua, como fiesta grande que es, se merece comida por todo lo alto y más dejando atrás el periodo de ayuno. Así que en mi casa, como en la de la mayoría de Alcozar, no falta el cordero para hoy. Desde que tengo uso de razón he visto, e incluso he ayudado, a mi padre matando corderos para todo el pueblo. Desde la madrugada ya se le oía trastear con cuchillos, baldes, agua, "rodillas" (trapos de cocina) y "estazadores". De toda la vida, una vez muerto el animal, para "sollarlo", los colgaba de una soga que aún conservamos a la salida al patio y recuerdo que se ayudaba de la llave de casa para trabarlo; cuando aún era de esas llaves que pesaban en el bolsillo y te ladeabas. En esa soga, cuando yo era pequeña, me columpiaba con la cachaba de mi abuelo Mariano o la del Tomás. Luego se modernizó y al hacer el matadero, sabía que era día grande por el ruido de cadenas y poleas que subían al animal que más tarde mi madre asaría en el horno y nos comeríamos todos juntos en la mesa. Feliz Pascua a todos. |
|
|
Divina Aparicio de Andrés Por extraño que nos resulte hoy, las torrijas no eran un dulce típico de la Semana Santa alcozareña, vamos que si me apuran, les diría que ni las conocíamos. En Alcozar se hacían rosquillos y sobre todo hojuelas. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo la cocina de la casa de mi abuela Atilana (en la que ahora vive Pili Alonso). Allí aparecían, cada una con sus ingredientes y trebejos, mi tía Paca, mi tía Cándida y dice mi tía Catalina que también mi tía Juana, pero a esta última no la tengo grabada en mi memoria. Hacían las hojuelas de junto para las cuatro casas y trabajaban en cadena. Una preparaba la masa, la otra la cortaba, otra la freía en una enorme sartén colocada sobre unas trébedes y con una buena chisquera para que el aceite se mantuviera bien caliente y, por último, otra extendía las hojuelas recién hechas sobre cuatro fuentes y las iba regando con miel. Una vez acabada la obra, nos las dejaban probar a los chicos y cada una con su bandeja para casa y a vigilar que nadie hiciera un marro y se comiera las hojuelas de la fresquera sin esperar a que las sacaran a la mesa. |
|
|
Divina Aparicio de Andrés Mi abuelo materno —don Antonino le llamaban en el pueblo— era muy pedorro. Sus cuescos eran tan sonoros que se espantaban las gallinas que tenían en un corral detrás del ayuntamiento y salían huyendo despavoridas. Cumpliendo con su función de secretario, debía estar presente en las sesiones de la corporación municipal para levantar acta y, claro, mientras duraba la reunión se aguantaba las ventosidades como podía. Ahora bien, no habían puesto los otros los pies en las escaleras de bajada del ayuntamiento que él ya estaba haciendo ruido con las sillas para disimular el nublado. Y cuentan que el Lucio le espetaba desde el vestíbulo de la entrada: — No se molesté usted, don Antonino, que por más sillas que mueva, siguen oyéndose los pedos desde la plaza. |
|
|
Asun y Mari Cruz Hernando Lamata Me acuerdo que mi madre siempre hacía huevos con tomate el día de Viernes Santo, y nos sabían a gloria. Nuestro padre, Julián (El Santorras), como era pastor, trabajaba los 365 días del año. Sólo se tomaba un descanso el día de la fiesta por la tarde, y hasta soltaba las ovejas un rato por la mañana. Como decíamos, nuestra madre hacía los huevos con tomate y nos íbamos a comer al campo con mi padre. Si no había llovido, íbamos a La Mata; si era año de mucha agua, las ovejas pastaban por los altos para no atollarse en el barro, así que, según y conforme, comíamos en un sitio o en otro. Un año estaba de llover, total que cogimos paraguas y la comida y nos fuimos para Peñas Agudas. Se puso a jarrear que no veas, pero nos metimos debajo de una chaparra, mi padre hizo lumbre con unas "ilagas" y comimos todos en familia y tan felices. |
|
|
Catalina Aparicio Pastor Recuerdo que el día de Viernes Santo, además de ir hasta La Carrera en la procesión del Entierro ("intierro" decían algunas personas mayores), se iba a la iglesia al oficio de Tinieblas. Estando ya todos en la iglesia, se apagaban las luces que, en la mayoría de los casos eran las que tenía puestas cada familia en su sepultura. Y luego se empezaba a hacer ruido. Todo el mundo a patalear y, como el suelo era de madera, aquello parecía un mal nublado. Y luego que los hombres y los mozos llevaban garrotes para aumentar la tronada. Los mozos, que eran unos gamberros como todos los de esa edad, aprovechaban el ruido y el caos para clavar las faldas de las señoras mayores en el suelo. Claro, por entonces llevaban unas faldamentas que llegaban hasta los pies y además se arrodillaban durante el oficio. Y, cuando el cura daba la orden de cesar el ruido y se volvían a encender las luces, resulta que muchas mujeres no se podían levantar porque estaban clavadas al suelo. |
|
|
Mari Carmen Martínez Barbadillo Yo recuerdo que cuando era pequeña hacíamos ayuno y abstinencia. El ayuno se hacía el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo y consistía en prescindir de una de las comidas del día. La abstinencia duraba toda la cuaresma y no se podía comer carne los viernes, así que adiós chorizo y torreznos, y dale que te pego a las patatas y a los huevos. Bueno, se podía sacar bula, que eran unos papeles que vendían los curas, y con eso quedabas exento de la prohibición de comer carne los viernes, pero como costaban unas cuantas pesetas, pues sólo las compraban los ricos. |